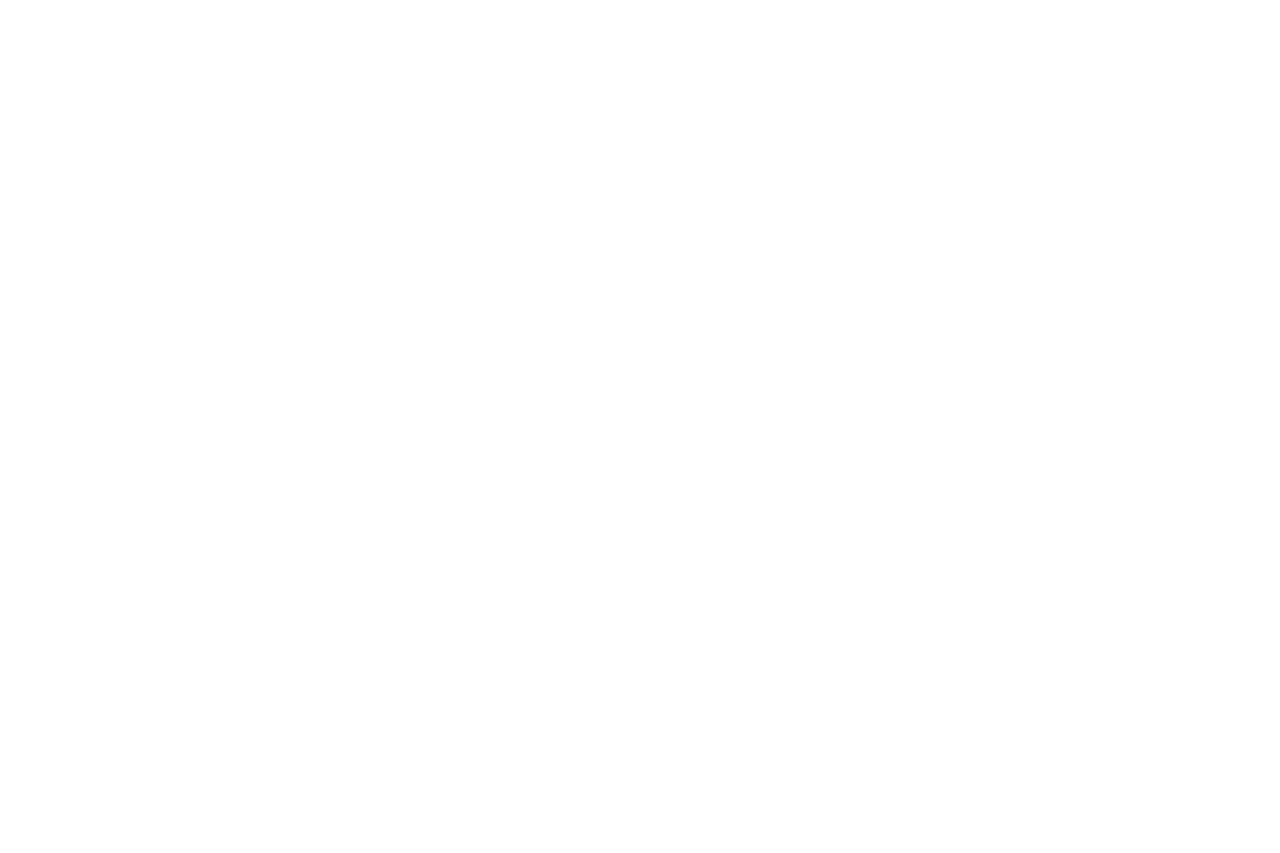Pablo culpa a los corintios de vivir por debajo de su llamamiento, como mundanos, en pasiones corruptas: “¿No sois carnales, y andáis como hombres?” (1 Cor. 3:3). Algunos pecan contra la luz de Dios en su conciencia; eso es lo peor que pueden hacer. Pero al comportarte de forma impía, cristiano, pecas contra la misma vida de Dios que hay en tu corazón.
Mientras más antinatural sea un pecado, más horrible es. No es natural que una madre mate al hijo que hay en su vientre. Pero por tu andar impío matas al hijo de la gracia que hay en tu alma. Se considera a Herodes un criminal sanguinario por querer matar al Cristo recién nacido; ¿intentarás tú continuamente asesinar al Cristo recién formado en tu corazón y, al mismo tiempo, escapar a la ira de Dios?
La Palabra de Dios es a la vez semilla para engendrar la santidad en el corazón del cristiano y comida para alimentarla; cada parte de ella contribuye abundantemente a este plan.
1. En lo preceptivo. Esa parte de la Palabra de Dios proporciona una perfecta regla de santidad para el camino, que no es variable ni ambigua como las reglas humanas. Tales leyes a menudo se hacen a la medida de mentes torcidas, como un sastre arregla una prenda para el cuerpo retorcido que la llevará puesta. Los mandamientos de Dios son acordes con su naturaleza santa, no con los corazones profanos de los hombres.
2. Las promesas. Dios las ha dado como estímulos para hacernos andar por el camino de la santidad. Pero las promesas están plasmadas con tanto esmero que un corazón profano no puede reclamar ninguna. Dios ha puesto la espada ardiente de la conciencia en el pecador para evitar que guste del fruto de este árbol de vida. Si un impío osa tocar el tesoro encerrado en las promesas, no puede guardarlo mucho tiempo; tarde o temprano Dios le hace soltarlo como Judas tiró las treinta monedas de plata. Su conciencia le hace saber que no es dueño legítimo de ellas. Los falsos consuelos obtenidos de las promesas, como las riquezas, “se harán alas […] y volarán” huyendo del impío precisamente cuando cree que son suyas (Pr. 23:5).
3. Las advertencias. La amonestación y la advertencia de la Palabra corren como un río arrollador a cada lado del camino estrecho de la santidad y la justicia, listo para hundir a toda alma que no lo siga. “Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres” (Rom. 1:18).
4. Los ejemplos. La bondad de Dios no nos deja sin ejemplos para que los sigamos. Las promesas divinas se confirman mediante los cristianos que han abierto camino de santidad para nosotros, y con “fe y paciencia” han obtenido estas promesas en el Cielo. ¡Qué consuelo para nosotros que subimos la cuesta tras ellos! Pero Dios también ha añadido ejemplos de hombres impíos que condenaron sus propias almas al Infierno. Sus restos aparecen en las playas de la Palabra, expuestos a la vista por la lectura, para que no nos engullan los pecados que los ahogaron a ellos en el Infierno. “Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron” (1 Cor. 10:6).
Como el médico que prepara el mismo medicamento de varias maneras para hacerlo más eficaz y reavivar al paciente, el Señor da su Palabra en las ordenanzas de los sacramentos, la oración, el oír o la meditación. Su Palabra es el tema de todas ellas y su propósito en cada una es el mismo: santificar a sus hijos. Entonces, las ordenanzas divinas son las venas y arterias por las que Cristo lleva su sangre vital de santidad a todo miembro del Cuerpo místico. La Iglesia es el huerto, Cristo la fuente, y toda ordenanza un canal para regar los campos, haciéndolos más fructíferos para la justicia.
5. En todas sus providencias. “A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados” (Rom. 8:28). De la misma manera que Dios utiliza todas las estaciones del año para producir la cosecha, tanto el frío y la nieve del invierno como el calor estival, así también emplea el bien y la desgracia, las providencias gratas y las desagradables, para fomentar la santidad. La providencia invernal mata los hierbajos del deseo y la estival hace madurar los frutos de justicia.
Aun cuando Dios nos aflige es para bien, para hacernos partícipes de su santidad. Bernardo de Claraval compara las aflicciones con la pequeña y dura carda que se utilizaba antaño para limpiar y suavizar la tela. Dios ama tanto la pureza de sus hijos que nos frotará con mucha energía para eliminar la suciedad incrustada en nuestra naturaleza: Él prefiere ver un roto antes que una mancha en el manto de sus hijos.
A veces la dirección soberana de Dios es más suave, y cuando permite que su pueblo se siente a la orilla soleada del consuelo, apartado de los fríos vientos de la aflicción, es para hacer subir la savia de la gracia y acelerar el crecimiento de la santidad. Pablo lo entendía al exhortar a los romanos: “Os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios” (Rom. 12:1). Esto implicaba que Dios espera un rédito razonable de su misericordia para con nosotros.
Cuando el agricultor abona la tierra, piensa recibir una cosecha mejor; también Dios lo espera, al prodigar su misericordia. Por ello censuraba a Israel por su ingratitud: “Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro, que ofrecían a Baal” (Os. 2.8). Dios se airó por el adulterio de Israel a sus expensas.
Ciertamente el Padre no quiere que sus hijos gusten de cosas inmundas. El alimento que Dios desea para sí y para sus hijos se compone del fruto agradable de la justicia y santidad, para saborear el cual Cristo entra en su huerto: “Vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas; he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido” (Cnt. 5:1).
- – – – –
Extracto del libro: “El cristiano con toda la armadura de Dios” de William Gurnall