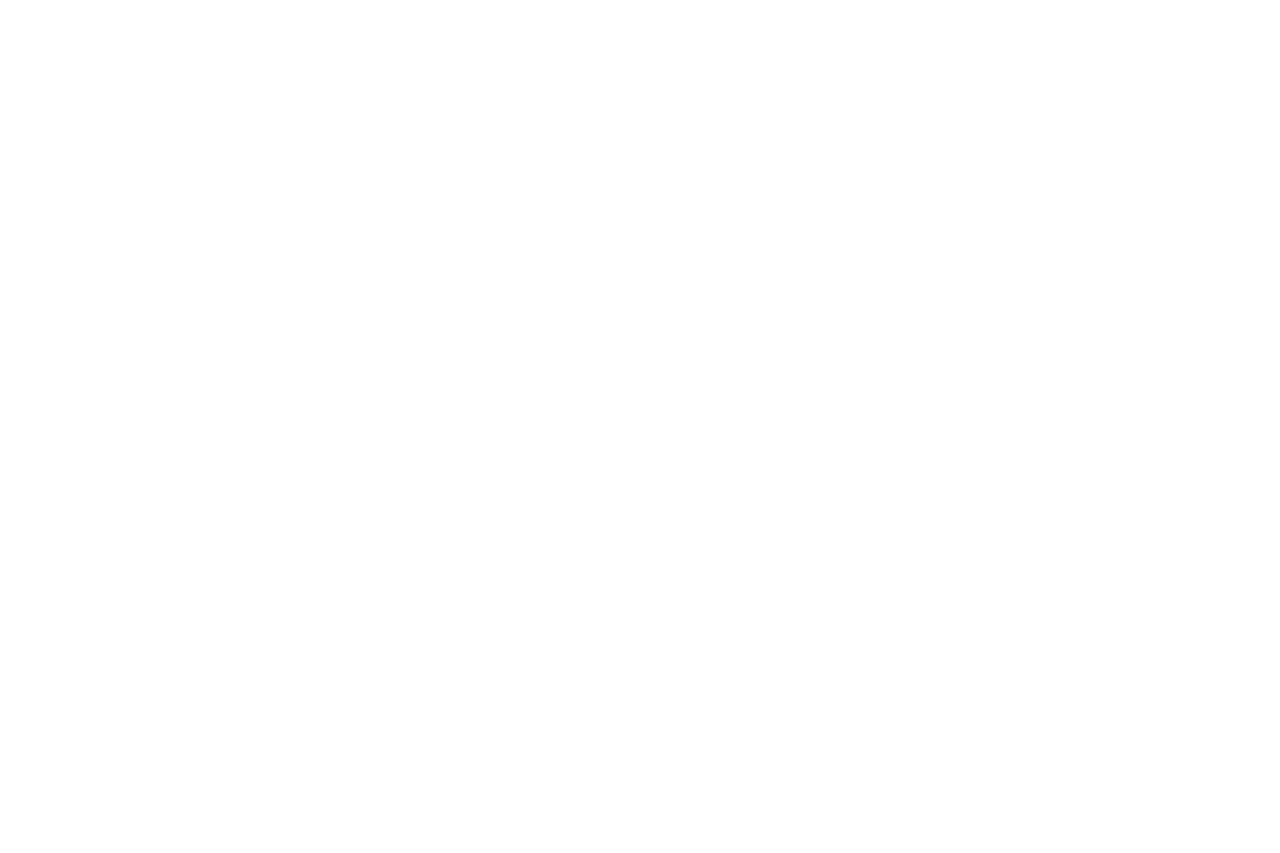Las promesas de Dios están dirigidas a los hijos espirituales de Abraham (Rom 4:16; Gál 3:7), y ninguna de ellas puede fallar en su cumplimiento. “Porque todas las promesas de Dios son en Él [esto es, en Cristo] Sí, y en Él Amén” (2 Cor 1:20). Están depositadas en Cristo, y en Él hallan su confirmación y certificación, por cuanto Él es la suma y la sustancia de ellas.
Inefablemente bendita es aquella declaración a los humildes hijos de Dios, sin embargo, es un misterio oculto para aquellos que son sabios en sus propias opiniones. “El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?” (Rom 8:32). Las promesas de Dios son numerosas, tanto las concernientes a esta vida como a la que habrá de venir. Son concernientes a nuestro bienestar temporal como al espiritual, supliendo las necesidades del cuerpo como también las del alma. Cualquiera sea el carácter de las mismas, ninguna de ellas puede cumplirse en nosotros a no ser sino solo en y a través y por medio de Aquel que vivió y murió por nosotros. Las promesas que Dios le ha dado a los Suyos son plenamente seguras y fiables, por cuanto les fueron hechas en Cristo; son infaliblemente ciertas en su cumplimiento, porque son consumadas a través y por medio de Él.
Una bendita ilustración, sí, un ejemplo de lo que se ha estado demostrando, se encuentra en Hebreos 8:8-13, y 10:15-17, en donde el Apóstol cita las promesas dadas en Jeremías 31:31-34. Los dispensacionalistas objetarían y dirían que esas promesas pertenecen a los descendientes carnales (naturales) de Abraham, y que no son para nosotros. Pero Hebreos 10:15 introduce a la cita de aquellas promesas expresamente afirmando, “por tanto, el Espíritu Santo también nos es [no “fue”] testigo.” Esas promesas se extienden también a los creyentes gentiles, por cuanto son las arras de la gracia basada en Cristo, y en Él, tanto judíos como gentiles, son uno (Gál 3:26). Antes de que la pared de separación fuese derrumbada, los gentiles estaban “ajenos a los pactos de la promesa” (Ef 2:12), pero cuando esa pared fue derribada, los creyentes gentiles vinieron a ser “coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio” (Ef 3:6). Como lo expresa Romanos 11, participan de la raíz y de la rica savia del olivo (11:17). Aquellas promesas de Jeremías 31 no están hechas a la nación judía como tal, sino al “Israel de Dios” (Gál 6:16), esto es, a todos los elegidos por gracia, y son infaliblemente llevadas a cabo en todos ellos en el momento de su regeneración por medio del Espíritu.
En la clara luz de otros pasajes del Nuevo Testamento, parece extraño en gran manera que cualquiera que este familiarizado con el mismo niegue que Dios haya hecho este “nuevo pacto” con aquellos que son miembros del cuerpo místico de Cristo. Que los cristianos son partícipes de sus bendiciones queda claro por I Corintios 11:25, donde se hace cita de las palabras del Salvador en la institución de Su cena, diciendo, “esta copa es el nuevo pacto en mi sangre”; y otra vez por II Corintios 3:6, donde el Apóstol declara que Dios “asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto,” y la misma palabra griega para pacto es usada en los pasajes de Hebreos 8:8 y 10:16. En el primer sermón predicado después de que el nuevo pacto fuese establecido, Pedro dijo, “Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos,” i.e., los gentiles (Ef 2:13), identificados como “para cuantos el Señor nuestro Dios llamare” (Hechos 2:39). Además, los términos de Jeremías 31:33-34 están siendo cumplidos a bien en todos los creyentes hoy: Dios es su Dios del Pacto (Heb 13:20), Su ley es consagrada en sus afectos (Rom 7:22), le conocen como su Dios, sus iniquidades les son perdonadas.
—
Extracto del libro: “La aplicación de las Escrituras”, de A.W. Pink