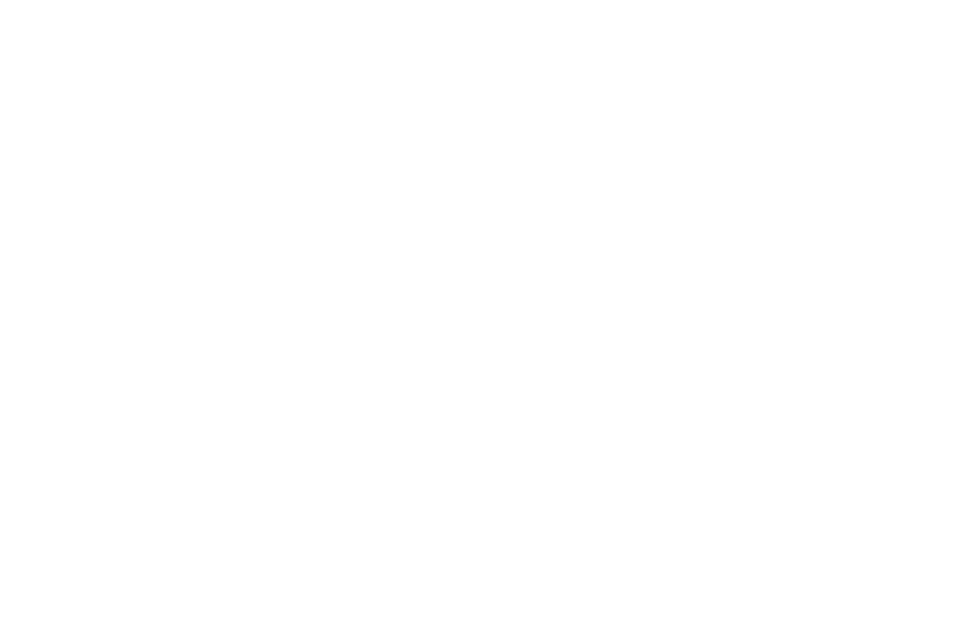Debemos ejercitarnos diligentemente en leer y en oír la Escritura, si queremos percibir algún fruto y utilidad del Espíritu de Dios. Como también san Pedro alaba (2 Ped. 1:19) la diligencia de aquellos que oyen a «la palabra profética», la cual pudiera parecer haber perdido su autoridad, después de haber llegado la luz del Evangelio; pero al contrario, si alguno, menospreciando la sabiduría contenida en la Palabra de Dios, nos enseñare otra doctrina, este tal, con toda razón debe sernos sospechoso por fatuo y mentiroso. ¿Y por qué? Porque como quiera que Satanás se transforma en ángel de luz, (2 Cor. 11:14), ¿qué autoridad tendría entre nosotros el Espíritu Santo, si no pudiese ser discernido con alguna nota inequívoca? De hecho, se nos muestra con suficiente claridad por la Palabra del Señor; sólo que estos miserables buscan voluntariamente el error para su perdición, yendo en pos de su propio espíritu, y no del de Dios.
Mas dirán que no es conveniente que el Espíritu de Dios, a quien todas las cosas deben estar sujetas, esté Él mismo sometido a la Escritura. ¡Como si fuese una afrenta para el Espíritu Santo ser siempre semejante y conforme a sí mismo y ser perpetuamente constante sin variar en absoluto! Ciertamente, si se le redujera a una regla cualquiera, humana, angélica o cualquiera otra, entonces podría decirse que se le humillaba, y aun que se le reducía a servidumbre. Pero, cuando es comparado consigo mismo y considerado en sí mismo, ¿quién puede decir que con esto se le hace injuria? No obstante, dicen, es sometido a examen de esa manera. Estoy de acuerdo; mas con un género de examen requerido por Él, para que su Majestad quedara establecida entre nosotros. Debería bastarnos que se nos manifestara. Pero, a fin de que en Nombre del Espíritu de Dios, no se nos meta poco a poco Satanás, quiere el Señor que lo reconozcamos en su imagen, que Él ha impreso en la Santa Escritura. Él es su Autor; por lo que no puede ser distinto de sí mismo. De la misma manera que se manifestó una vez en ella, así nos conviene que permanezca para siempre.
La letra mata
En cuanto a tacharnos de que nos atamos mucho a la letra que mata, en eso muestran bien el castigo que Dios les ha impuesto por haber menospreciado la Escritura. Porque bien claro se ve que san Pablo (2 Cor. 3:6) combate en ese lugar a los falsos profetas y seductores que, exaltando la Ley sin hacer caso de Cristo, apartaban al pueblo de la gracia del Nuevo Testamento, en el cual el Señor promete que esculpirá su Ley en las entrañas de los fieles y la imprimirá en sus corazones.
Por tanto, la Ley del Señor es letra muerta y mata a todos los que la leen, cuando está sin la gracia de Dios y suena tan solo en los oídos sin tocar el corazón. Pero si el Espíritu la imprime de verdad en los corazones, si nos comunica a Cristo, entonces es Palabra de vida, que convierte el alma y «hace sabio al sencillo» (Sal. 19:7); y más adelante, el Apóstol en el mismo lugar llama a su predicación, ministerio del Espíritu (2 Cor. 3:8), dando con ello a entender que el Espíritu de Dios está de tal manera unido y ligado a Su verdad, manifestada por Él en las Escrituras, que justamente Él descubre y muestra su poder, cuando a la Palabra se le da la reverencia y dignidad que se le debe. Ni es contrario a esto lo que antes dijimos: que la misma Palabra apenas nos resulta cierta, si no es aprobada por el testimonio del Espíritu. Porque el Señor juntó y unió entre sí, como con un nudo, la certeza del Espíritu y de su Palabra; de manera que la pura religión y la reverencia a su Palabra arraigan en nosotros precisamente cuando el Espíritu se muestra con su claridad para hacernos contemplar en ella la presencia divina. Y, por otra parte, nosotros nos abrazamos al Espíritu sin duda ni temor alguno de errar, cuando lo reconocemos en su imagen, es decir, en su Palabra. Y de hecho así sucede. Porque, cuando Dios nos comunicó su Palabra, no quiso que ella nos sirviese de señal por algún tiempo para luego destruirla con la venida de su Espíritu; sino, al contrario, envió luego al Espíritu mismo, por cuya virtud la había antes otorgado, para perfeccionar su obra, con la confirmación eficaz de su Palabra.
El Espíritu que vivifica
De esta manera abrió Cristo el entendimiento de los discípulos (Lc. 24:27), no para que menospreciando las Escrituras fuesen sabios por si mismos, sino para que entendiesen las Escrituras. Así mismo san Pablo, cuando exhorta a los tesalonicenses (1 Tes. 5:19-20) a que no apaguen el Espíritu, no los lleva por los aires con vanas especulaciones ajenas a la Palabra de Dios, sino que luego añade que no deben menospreciar las profecías; con lo cual quiere sin duda decir, que la luz del Espíritu se apaga cuando las profecías son menospreciadas.
¿Qué dirán a esto esos orgullosos y fantaseadores que piensan que la más excelente iluminación es desechar y no hacer caso de la Palabra de Dios, y, en su lugar, ponen por obra con toda osadía y atrevimiento cuanto han soñado y les ha venido a la fantasía mientras dormían? Otra debe ser la sobriedad de los hijos de Dios, los cuales, cuando se ven privados de la luz de la verdad por carecer del Espíritu de Dios, sin embargo, no ignoran que la Palabra es el instrumento con el cual el Señor dispensa a sus fieles la iluminación de su Espíritu. Porque no conocen otro Espíritu que el que habitó en los apóstoles y habló por boca de ellos, por cuya inspiración son atraídos de continuo a oír su Palabra.
—
Extracto del libro: “Institución de la Religión Cristiana”, de Juan Calvino