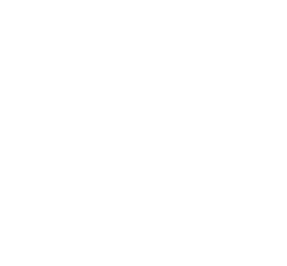Directamente opuestos a esta confesión calvinista hay dos otras teorías. La teoría de la soberanía popular, como fue proclamada como antitesis en París en 1789, y la teoría de la soberanía del Estado, como fue últimamente desarrollada por la escuela histórica-panteísta de Alemania. Ambas teorías son idénticas en el corazón, pero para entenderlas claramente hay que tratarlas de manera separada.
En oposición contra la soberanía popular ateísta de los enciclopedistas, y también contra la soberanía del Estado panteísta de los filósofos alemanes, el calvinista mantiene la soberanía de Dios como la fuente de toda autoridad entre los hombres.
¿Qué fue lo que impulsó y animó los espíritus de los hombres en la gran Revolución Francesa? ¿La indignación ante los abusos que se habían introducido? ¿El horror ante un despotismo bajo el mandato del rey? ¿Una noble defensa de los derechos y libertades del pueblo? En parte, ciertamente; pero en todo esto hay tan poco de pecado que incluso un calvinista reconoce en estos tres puntos con gratitud, el juicio divino que en aquel tiempo fue ejecutado en París.
Pero la fuerza que impulsó la Revolución Francesa no estaba en este odio contra los abusos. Cuando Edmundo Burke compara la «revolución gloriosa» de 1688 con la revolución de 1789, dice: «Nuestra revolución y la de Francia son exactamente lo opuesto la una de la otra, en casi cada punto en particular, y en su espíritu entero.»
Este mismo Edmundo Burke, un antagonista tan fuerte contra la Revolución Francesa, ha defendido valientemente vuestra propia rebelión contra Inglaterra, como «surgiendo de un principio de energía que mostró en esta buena gente la principal causa de un espíritu libre, el más adverso contra toda sumisión implícita de la mente y opinión.»
Las tres revoluciones en el mundo calvinista dejaron intacta la gloria de Dios; ellas incluso surgieron del reconocimiento de Su majestad. Cada uno admitirá esto de nuestra rebelión contra España, bajo Guillermo el Silencioso. Tampoco se ha dudado de ello en la «revolución gloriosa» que fue coronada con la llegada de Guillermo de Orange III y la caída de los Stuart. Y lo mismo es cierto en vuestra propia revolución. Se expresa en tantas palabras en la Declaración de Independencia, por John Hancock, que los americanos se aseguraron «por la ley de la naturaleza y del Dios de la naturaleza»; que actuaron «como provistos por el Creador con ciertos derechos inajenables»; que apelaron «al Juez Supremo del mundo en cuanto a la rectitud de su intención», y que publicaron su Declaración de Independencia «con una firme confianza en la protección de la Providencia Divina». En los «Artículos de la Confederación» se confiesa en el preámbulo «que plació al gran Gobernador del mundo inclinar los corazones de los legisladores». También se declara en el preámbulo de la constitución de muchos Estados: «En gratitud al Dios Todopoderoso por la libertad civil, política y religiosa que Él nos permitió disfrutar por tanto tiempo, y mirando a Él, para una bendición sobre nuestros esfuerzos.» Dios es honrado allí como «el Gobernador Soberano» y «el Legislador del Universo», y se admite específicamente que solo de Dios recibieron los pueblos «el derecho de escoger su propia forma de gobierno». En una de las reuniones de la Convención, Franklin propuso en un momento de ansiedad suprema que buscaran la sabiduría de Dios en oración. Y si alguien sigue teniendo dudas de si la revolución americana era similar a la de París o no, esta duda será completamente tranquilizada por la lucha amarga en 1793 entre Jefferson y Hamilton. Por tanto, permanece lo que expresó el historiador alemán Von Holtz: «Sería locura decir que los escritos de Rousseau hubieran ejercido alguna influencia sobre el desarrollo en América.» O como Hamilton mismo lo expresó, que él consideró «la Revolución Francesa se parece más a la Revolución Americana de lo que la esposa infiel en una novela francesa se parece a la matrona puritana en Nueva Inglaterra.»
La Revolución Francesa es en su principio distinta de todas estas revoluciones nacionales que fueron emprendidas con los labios en oración y con la confianza en la ayuda de Dios. La Revolución Francesa ignora a Dios. Se opone a Dios. Se niega a reconocer alguna base más profunda para la vida política, de la que se encuentra en la naturaleza, o sea, en el hombre mismo. Por tanto, el primer artículo de la confesión de la infidelidad absoluta es: «Ni Dios ni maestro». El Dios soberano es destronado, y el hombre con su libre albedrío se sienta en el trono vacante. Es la voluntad del hombre la que determina todo. Todo poder, toda autoridad se origina en el hombre. Así uno llega desde el hombre individual a los muchos hombres; y en estos muchos hombres comprendidos como «el pueblo», está escondida la fuente más profunda de toda soberanía. No hay ninguna mención, como en vuestra Constitución Americana, de una soberanía derivada de Dios que Él mismo, bajo ciertas condiciones, implanta en el pueblo. Aquí se asegura una soberanía propia, que siempre y en todos los Estados puede solamente proceder del pueblo mismo, sin ninguna raíz más profunda que en la voluntad humana. Es una soberanía del pueblo que es perfectamente idéntica con el ateísmo. En la esfera del calvinismo, como también en vuestra Declaración Americana, las rodillas se doblan ante Dios, mientras las cabezas se levantan orgullosamente frente al hombre. Pero aquí, desde el punto de vista de la soberanía del pueblo, el puño se cierra de manera desafiante contra Dios, mientras el hombre se arrastra ante su prójimo, adornando su humillación con la ficción de que hace miles de años algunos hombres de los cuales nadie se acuerda, acordaron un contrato político, o como ellos lo llamaron, «contrato social». Ahora, ¿Uds. preguntan por los resultados? Entonces, permitan que la historia les cuente como la rebelión de los Países Bajos, la «revolución gloriosa» de Inglaterra y vuestra propia rebelión contra la corona británica trajeron libertad, y respondan para Uds. mismos a la pregunta: ¿Resultó la Revolución Francesa en algo más que el encadenamiento de la libertad en la omnipotencia del Estado? De hecho, ningún país en nuestro siglo XIX ha tenido una historia más triste que Francia.
No nos sorprende que la Alemania científica haya roto con esta soberanía ficticia del pueblo, desde los días de De Savigny y Niebuhr. La escuela histórica, fundada por estos hombres eminentes, ha denunciado públicamente la ficción de 1789. Cada conocedor de historia ahora la ridiculiza. Solo que aquello que recomiendan en su lugar, no es mejor.
Ahora ya no es la soberanía del pueblo, pero la soberanía del Estado, un producto del panteismo filosófico alemán. Las ideas se encarnan en la realidad, y entre estas, la idea del Estado era la suprema, la más rica, la más perfecta idea de la relación entre el hombre y el hombre. Entonces, el Estado se convirtió en un concepto místico. El Estado fue considerado como un ser misterioso, con un «yo» escondido; con una conciencia de Estado que se desarrolla lentamente; y con una voluntad de Estado que incrementa su fuerza, y que por medio de un proceso lento se esfuerza a alcanzar ciegamente la meta suprema del Estado. El pueblo no se consideraba, como con Rousseau, como la suma total de los individuos. Se entendió correctamente que un pueblo no es un agregado de personas, sino una entidad orgánica. Este organismo necesariamente tiene que tener sus miembros orgánicos. Lentamente, estos órganos llegaron a su desarrollo histórico. Por medio de estos órganos opera la voluntad del Estado, y todo tiene que inclinarse ante esta voluntad. Esta voluntad soberana del Estado puede manifestarse en una república, una monarquía, en un César, un déspota asiático, un tirano como Felipe de España, o un dictador como Napoleón. Todos estos eran solamente formas en las cuales se incorporaba la misma idea del Estado; las etapas del desarrollo como un proceso interminable. Pero en cualquier forma que se revelaba este ser místico del Estado, la idea permanecía suprema: el Estado pronto aseguraba su soberanía, y para cada miembro del Estado la piedra de toque de su sabiduría consistía en dar lugar a esta apoteosis del Estado.
Así se deja de un lado todo derecho trascendente en Dios, hacia el cual el oprimido levanta su rostro. No hay ningún otro derecho sino el derecho inmanente que está escrito en la ley. La ley tiene la razón, no porque su contenido estuviera en armonía con los principios eternos del derecho, sino porque es la ley. Si mañana se legisla exactamente lo contrario, esta ley también debe tener la razón. Y el fruto de esta teoría fatal es naturalmente que la conciencia del derecho es destruida, que toda seguridad del derecho se aparta de nuestras mentes, y que se extingue todo entusiasmo por el derecho. Lo que existe es bueno porque existe; y ya no es la voluntad de Dios, de Aquel que nos creó y nos conoce, sino es la voluntad cambiante del Estado que se convierte en un dios, no teniendo a nadie por encima de sí, y que decide como nuestra vida debe ser.
Y si Uds. consideran además que este Estado místico expresa y afirma su voluntad solamente por medio de hombres, ¿qué otra prueba necesitamos de que esta soberanía del Estado, igual como la soberanía popular, no supera la humillante sujeción del hombre bajo su prójimo, y nunca asciende a un deber de sujeción que encuentra su agente en la conciencia?
Por tanto, en oposición contra la soberanía popular ateísta de los enciclopedistas, y también contra la soberanía del Estado panteísta de los filósofos alemanes, el calvinista mantiene la soberanía de Dios como la fuente de toda autoridad entre los hombres. El calvinista levanta lo mejor y supremo en nuestras aspiraciones, al colocar a cada hombre y a cada pueblo ante el rostro de nuestro Padre en los cielos. El calvinismo señala la diferencia entre la unión natural de nuestra sociedad orgánica, y el lazo mecánico que impone la autoridad del gobierno. Hace fácil para nosotros obedecer a la autoridad porque en toda autoridad nos hace honrar la soberanía divina. Nos levanta desde una obediencia nacida del terror ante el brazo fuerte, a una obediencia por causa de la conciencia. Nos enseña a levantar la mirada desde la ley existente hacia la fuente del Derecho eterno en Dios, y crea en nosotros la valentía indomable para protestar incesantemente contra la injusticia de la ley en el nombre de este Derecho supremo. Y no importa cuan poderosamente el Estado se levante para oprimir el desarrollo libre individual, por encima de este Estado poderoso siempre brilla ante el ojo de nuestra alma, infinitamente más poderoso, la majestad del Rey de reyes, cuyo tribunal justo siempre mantiene el derecho de apelación para todos los oprimidos, y al cual la oración del pueblo siempre asciende, para bendecir nuestra nación, y en esta nación, a nosotros y nuestra casa.
—
Este documento fue expuesto en la Universidad de Princeton en el año 1898 por Abraham Kuyper (1837-1920) quien fue teólogo, Primer Ministro de Holanda, y fundador de la Universidad Libre de Ámsterdam.