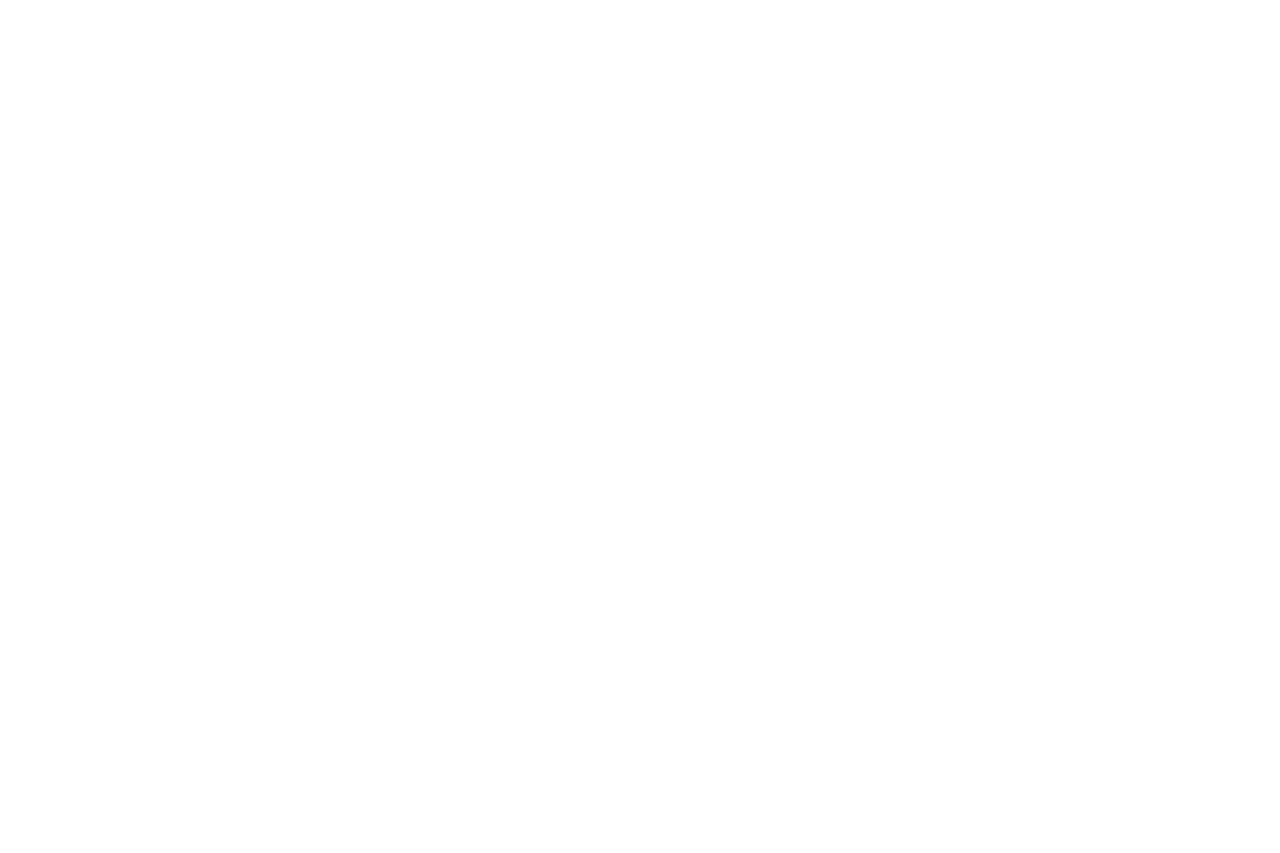1. Los bienes externos temporales
El mundo atribuye a la belleza, la herencia, el dinero y los dones intelectuales más prestigio del que les corresponde. Pero la virtud íntegra los supera a todos y reenfoca la atención debida sobre la persona misma. La virtud alcanza mayor honra ante Dios, los ángeles y los hombres (si son sabios), que la deshonra y el desdén causados por la falta de bienes externos ante el mundo.
- La belleza
Es un ídolo universal que embelesa al mundo. Pero lo que embellece el rostro es la sabiduría. ¿Quién querría ser una botella adornada pero vacía en lugar de un envase lleno de rico vino? Si la virtud íntegra no llena el corazón, la belleza natural del rostro valdrá muy poco. Una persona bella sin verdadera virtud es como un hermoso matorral: más hermoso cuando se mira de lejos. Por otra parte, el corazón íntegro sin atractivo externo es como una dulce flor que no se pinta de tan vivos colores: es mejor tenerla en la mano que mirarla, por ser su olor mejor que su aspecto. Cuanto más te acercas al hombre íntegro, más sientes la vida que irradia su corazón.
b. Orígenes humildes
No importa lo vil que sea tu nacimiento: la gracia te otorga una cota heráldica gloriosa, limpia tu sangre y hace ilustre tu familia: “Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé; daré, pues, hombres por ti, y naciones por tu vida (Is. 43:4). La integridad es una brillante marca de honor, y donde brille esta estrella sobre una casa humilde, te dice que un gran príncipe mora dentro.
Pero hay algo más importante, la integridad lleva al hombre a la familia del Dios Altísimo; esta nueva unión borra su nombre manchado y le da el nombre mismo de Dios por apellido. Se une a Dios por la fe sin fingimientos; ¿y quién puede decir que la esposa del Príncipe de Paz sea de humilde condición?
c. La pobreza
Esta palabra suena a vergüenza para el mundo orgulloso. Pero aun si uno es muy pobre, puede tener acceso a una rica mina que le levantará por encima del desprecio mundano si una veta de gracia íntegra corre en su corazón. Quizá tendrá que admitir que no tiene dinero en el banco, pero no podrá decir que no tiene un tesoro, pues quien tiene la llave al tesoro de Dios es el más rico: Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. (1 Cor 3:21, 23)
e. Dones intelectuales
Los hombres, por tradición, ovacionan el intelecto y aplauden la excelencia del conocimiento. Ciertamente, la capacidad intelectual está al nivel de la facultad humana más noble: la razón. Los dones anteriores —belleza, riquezas, linaje— se hallan tan por debajo de la naturaleza espiritual de la razón que son como los soldados de Gedeón que no pudieron beber en el arroyo. No es posible gozarse en ellos a menos que la persona se rebaje muy por debajo de su alma racional. Pero el intelecto, las habilidades y la ciencia parecen levantar la cabeza del hombre y hacer que este se mantenga erguido. Por tanto, los “sabios” de este mundo no tratan a nadie con más desdén que a aquellos que están menos dotados intelectualmente.
Veamos ahora cómo puede la integridad cubrir esa desnudez de la mente. Si lloras porque tu comprensión parece torpe y no da la talla de aquellos cuyo intelecto brilla más, conténtate con tu corazón íntegro. Ellos tienen una perla en la cabeza, la cual hasta un sapo puede llevar; pero la tuya está en tu corazón. Esta perla de la virtud es tu “perla de gran precio” (cf. Mt. 13:46).
Un corazón íntegro te sitúa más alto en el corazón de Dios de lo que tu debilidad pueda rebajarte en la opinión del mundo. Hasta sin las capacidades de los hombres naturales podrás encontrar el camino al Cielo; pero ellos caerán en el Infierno, con todos sus logros intelectuales, por su falta de integridad.
Recuerda: mientras que tus pequeños dones no te incapacitan para la gloria del Cielo, sus dones no santificados, con toda seguridad, los habilitarán para una mayor miseria en el Infierno. Y mientras tú obtendrás un mejor intelecto, ellos no poseerán mejores corazones.
2. La fealdad del pecado
Esta es la peor clase de fealdad espiritual porque mancilla alma y espíritu, los cuales Dios deseaba que fueran la fuente de la hermosura del creyente. Todo aquello que manche o deforme el alma constituye el estorbo más grave para la hermosura de la santidad dibujada en ella por la pluma perfeccionadora del Espíritu Santo.
El monstruo del pecado ha desfigurado tanto el dulce rostro del hombre que ya no se parece más a la hermosura que Dios creó; como no se parece el demonio del Infierno al santo ángel que fue en el Cielo. Pero, por su gracia, Cristo se ha encargado de sanar esta herida del pecado en la naturaleza del hombre: su poder sanador obra en sus elegidos, pero la cura aún no es tan completa como para borrar las cicatrices; esa es la fealdad que la integridad cubre.
La misericordia perdonadora abraza la integridad con anhelo. Cristo es Aquel que cubre nuestros fallos y pecados, pero solo envuelve con su manto de justicia al alma íntegra: “Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado […]. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad…” (Sal. 32:1,2). A todos les gusta creer esto, pero observemos el requisito para recibir esta misericordia: “Y en cuyo espíritu no hay engaño” (v. 2). La justicia de Cristo cubre la desnudez de nuestra vergonzosa injusticia, pero la fe es la virtud que nos envuelve con este manto.
Dios aprueba al hombre íntegro y lo considera santo y justo a pesar de que no está totalmente libre de pecado. E igual que Dios no confunde el pecado del cristiano con la integridad, tampoco le quita la santidad por ello. Por ejemplo, la Escritura consigna que Job cayó en el hoyo del pecado, pero Dios vio la integridad mezclada con su transgresión y lo juzgó recto.
La integridad no ciega a Dios para que no vea el pecado del cristiano, pero hace que lo considere con compasión en vez de con ira. Es como el marido que sabe que su mujer le es fiel, y por ello se compadece de sus debilidades y la aprecia como buena esposa. “En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno” (Job 1:22). Al final del combate, Dios dio un testimonio favorable acerca de Job: “[Mi siervo Job ha hablado] de mí lo recto” (42:7). Job mismo veía su propia prudencia salpicada de fallos, y esto le hizo confesar su pecado en lugar de presumir de la misericordia de Dios. Pero Dios vio su integridad.
La misericordia del Padre para con nosotros es mucho mayor que nuestro amor por nosotros mismos. El hijo prodigo (símbolo del converso) no se atrevía ni a pedirle zapatos a su padre, cuanto menos un anillo. Su petición se limitaba a poder ser un humilde siervo. Nunca había imaginado una reunión parecida con su padre aquella primera vez. Podía haber esperado que corriera tras él con una vara o un látigo en vez de con un manto.
Aunque el padre hubiera salido al encuentro de su hijo descarriado con palabras duras y azotes antes de aceptarlo, ello habría sido una buena cosa para el pródigo en su estado menesteroso. Pero igual que Dios tiene extraños castigos para los malos, también tiene extrañas expresiones de amor y misericordia para sus hijos sinceros. Se deleita en exceder las más altas esperanzas con besos, mantos y fiestas el día en que estos regresan.
Dios también nos muestra más misericordia que nuestro amor mutuo. A veces estamos dispuestos a condenar a un cristiano por un pecado grave, pero Dios lo reclama como hijo suyo por causa de la integridad. Así vemos cómo Dios verifica el fallo y la perfección de Asa en la misma frase: “Los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días” (2 Cr. 15:17). Dios era el único capaz de absolver a este hombre, porque si no se supieran más que los hechos escuetos de su vida —sin el testimonio de la aprobación de Dios— su santidad sería unánimemente condenada por un jurado de hombres santos.
Como Elias no veía a nadie que adorara al Señor con su mismo celo, desafiando la idolatría sin temor, gemía ante Dios creyendo que la apostasía se había apoderado de la tierra. Pero Dios supera la ansiedad de Elias: “Yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron”, le dice (1 R. 19:18). Dios consoló a su profeta con algo así como: “Tranquilízate, Elias, aunque el número de mi pueblo no es grande, no hay tanta escasez de creyentes como piensas. Es verdad que su fe es débil, y que no critican severamente el pecado de este tiempo como tú, pero tu galardón tuyo es. No voy a desheredar a mis discípulos anónimos que llevan su luz en linternas cubiertas por temor: tienen alguna integridad, y esto los ha alejado de los ídolos”.
Dios nos aconseja que seamos tiernos con sus corderos, pero nadie puede serlo tanto como el mismo Padre. La Palabra habla de tres clases de cristianos: “padres”, “jóvenes” e “hijitos” (1 Jn. 2:12-14). El Espíritu de Dios demuestra su compasión mencionando a los más jóvenes primero y dándoles la dulce promesa de la misericordia: “Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre” (v. 12). Dice claramente que sus pecados son perdonados, y a la vez tapa la boca de la inculpación para que no se desanimen ni se opongan al evangelio, pues han sido perdonados por su Nombre, un nombre mucho más poderoso que el peor pecado.
Entonces, la integridad mantiene la reputación del alma ante el trono de la gracia, para que ningún pecado ni debilidad pueda estorbar su acogida por parte de Dios. Consentir la iniquidad del corazón, no solo tenerla, es lo que estorba el que Dios oiga nuestras oraciones (cf. Sal. 66:18). Esta es la tentación con que luchan tantos cristianos al dejar que su debilidad personal los aleje de la oración que prevalece: se retraen como los pobres que no entran en la iglesia por no tener ropa elegante.
Para resolver este problema Dios ha provisto las promesas, que en todo caso son nuestra única base para la oración, y las ha adecuado para el menor grado de virtud. Y así como un retrato bien conseguido está a la vista de todo el que entre en la sala, estas promesas del pacto del evangelio sonríen a todos aquellos que miran sinceramente a Dios en Cristo. La Palabra no dice: “Si tuvieras fe como un cedro”; sino “como un grano de mostaza” (Mt. 17:20). La fe justificadora no es inferior a aquella que obra milagros en su propia esfera. La fe menos íntegra en Cristo quita la montaña formada por la culpa del pecado en el alma. Así todos los cristianos tienen “una fe igualmente preciosa” (2 P. 1:1). En el libro de Génesis casi no se ve la fe de Sara; pero en Hebreos 11 Dios la menciona honrosamente, junto a la fe más fuerte de Abraham.
¿Qué clase de amor es este que hace que el favor de Dios descienda al hombre? No consiste en “gracia a todos los que aman al Señor Jesús con amor angelical”, sino con amor íntegro. Tampoco dice: “Bienaventurados aquellos que son tan santos como Melquisedec”, santo en tal o cual grado. No; para que ningún pobre cristiano pierda su parte de la herencia prometida por Dios: “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia” (Mt. 5:6). Esto incluye a todo hijo de Dios, aun al bebé de un solo día en Cristo.
Para resumir, si la integridad no garantizara la entrada al trono de la gracia, Dios no aceptaría ninguna oración, porque nunca ha habido ni habrá un cristiano vivo que no tenga páginas enteras de faltas en su vida y en quien no se encuentren fallos estrepitosos. Elias, por ejemplo, hizo grandes maravillas en el Cielo y la tierra mediante la oración, pero el Espíritu de Dios nos recuerda que él era un hombre como nosotros: “Elias era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente […]. Y otra vez oró…” (Stg. 5:17,18). Hasta una mano débil, con un corazón íntegro, puede hacer uso de la llave de la oración.
- – – – –
Extracto del libro: “El cristiano con toda la armadura de Dios” de William Gurnall