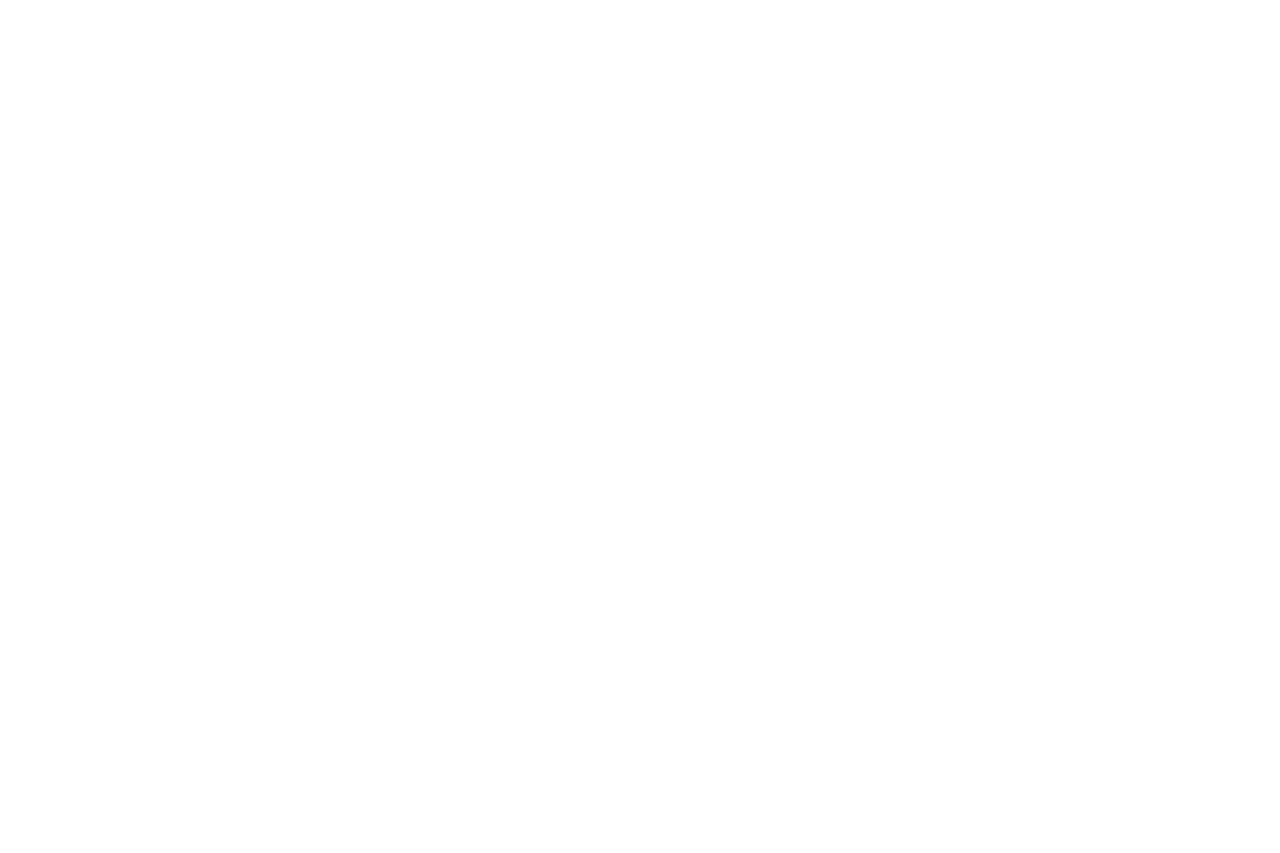Los que se consideran buenas personas objetan que es vano hacer exhortaciones, que las amonestaciones no servirían de nada, que las reprensiones serían ridículas, si el pecador no tuviese el poder por sí mismo para obedecer.
San Agustín se vio obligado a escribir un libro que tituló “De la corrección y de la gracia”, porque se le objetaban cosas semejantes a éstas; y en él responde ampliamente a todas las objeciones. Sin embargo, reduce la cuestión en suma a esto: «Oh, hombre, entiende en lo que se te manda qué es lo que debes hacer; cuando eres reprendido por no haberlo hecho, entiende que por tu culpa te falta la virtud para hacerlo; cuando invocas a Dios, entiende de dónde has de recibir lo que pides» (cap. 111). Casi el mismo argumento trata en el libro que tituló “Del espíritu y de la letra”, en el cual enseña que Dios no mide sus mandamientos conforme a las fuerzas del hombre, sino que después de mandar lo que es justo, da gratuitamente a sus escogidos la gracia y el poder de cumplirlo. Para probar lo cual no es menester mucho tiempo.
En cuanto a esto, decimos primeramente que no somos sólo nosotros los que sostenemos esta causa, sino Cristo y todos sus apóstoles. Mirad como nuestros adversarios se las van a arreglar para salir victoriosos contra tales competidores. ¿Por ventura Cristo, el cual afirma que sin Él no podemos hacer nada (Jn. 15:5), deja por eso de reprender y castigar a los que sin Él obraban mal? ¿Acaso no exhortaba a todos a obrar bien? ¡Cuán severamente reprende san Pablo a los corintios porque no vivían en hermandad y caridad! (1 Cor. 3:3). Sin embargo, luego pide él a Dios que les dé gracia, para que vivan en caridad y en amor. En la carta a los Romanos afirma que la justicia «no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia» (Rom.9:16); y sin embargo, no deja luego de amonestar, exhortar y reprender. ¿Por qué, pues, no advierten al Señor que no se tome el trabajo de pedir en balde a los hombres lo que sólo Él puede darles, y de castigarlos por actos que cometen únicamente porque les falta su gracia? ¿Por qué no advierten a san Pablo que perdone a aquellos en cuya mano no está ni el querer, ni el correr, si la misericordia de Dios no les acompaña y guía, la cual les falta y por eso pecan? Pero de nada valen todos estos desvaríos, pues la doctrina de Dios se apoya en un óptimo fundamento, si bien lo consideramos.
Es verdad que san Pablo muestra cuán poco valen en si mismas las enseñanzas, las exhortaciones y reprensiones para cambiar el corazón del hombre, al decir que «ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento» (1 Cor. 3:7). Él es quien obra eficazmente. E igualmente vemos con qué severidad establece Moisés los mandamientos de la Ley, y cómo los Profetas insisten con celo y amenazan a quienes los quebrantan. Sin embargo, confiesan que los hombres solamente comienzan a tener entendimiento cuando les es dado corazón para que entiendan; y que es obra propia de Dios circuncidar los corazones, y hacer que de corazones de piedra se conviertan en corazones de carne; que Él es quien escribe su Ley en nuestras mentes; y, en fin, que Él, renovando nuestra alma, hace que su doctrina sea eficaz.
Las exhortaciones hacen inexcusables a los obstinados:
¿De qué, pues, sirven las exhortaciones?, dirá alguno. Si los impíos de corazón obstinado las menosprecian, les servirán de testimonio para acusarlos cuando comparezcan ante el tribunal y juicio de Dios; y aún más: que incluso en esta vida su mala conciencia se ve presionada por ellas. Porque, por más que se quieran mofar de ellas, ni el más descarado de los hombres podrá condenarlas por malas.
Pero replicará alguno: ¿Qué puede hacer un pobre hombre, cuando la presteza de ánimo requerida para obedecer, le es negada? A esto respondo: ¿Cómo puede tergiversar las cosas, puesto que no puede imputar la dureza de su corazón más que a sí mismo? Por eso los impíos, aunque quisieran burlarse de los avisos y exhortaciones que Dios les da a pesar suyo y mal de su grado, se ven confundidos por la fuerza de las mismas.
Con ellas prepara Dios a los creyentes a recibir la gracia de obedecer. Pero su principal utilidad se ve en los fieles, en los cuales, aunque el Señor obre todas las cosas por su Espíritu, no deja de usar del instrumento de su Palabra para realizar su obra en los mismos, y se sirve de ella eficazmente, y no en vano. Tengamos, pues, como cierta esta gran verdad: que toda la fuerza de los fieles consiste en la gracia de Dios, según lo que dice el profeta: «Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan» (Ez. 11:19-20).
Y si alguno pregunta por qué se les amonesta sobre lo que han de hacer, y no se les deja que les guíe el Espíritu Santo; a qué fin les instan con exhortaciones, puesto que no pueden darse más prisa que según lo que el Espíritu los estimule; por qué son castigados cuando han faltado, puesto que necesariamente han tenido que caer debido a la flaqueza de su carne; a quien así objeta le responderé: ¡Oh, hombre! ¿Tú quién eres para dar leyes a Dios? Si Él quiere prepararnos mediante exhortaciones a recibir la gracia de obedecer a las mismas, ¿qué puedes tú reprender ni criticar en esta disposición y orden de que Dios quiere servirse? Si las exhortaciones y reprensiones sirviesen a los piadosos únicamente para convencerlos de su pecado, no podrían ya por esto solo ser tenidas por inútiles. Pero, como quiera que sirven también grandemente para inflamar el corazón al amor de la justicia, para desechar la pereza, rechazar el placer y el deleite dañinos; y, al contrario, para engendrar en nosotros el odio y descontento del pecado, en cuanto el Espíritu Santo obra interiormente, ¿quién se atreverá a decir que son superfluas? Y si aún hay quien desee una respuesta más clara, hela aquí en pocas palabras: Dios obra en sus elegidos de dos maneras: la primera es desde dentro por su Espíritu; la segunda, desde fuera, por su Palabra. Con su Espíritu, alumbrando su entendimiento y formando sus corazones, para que amen la justicia y la guarden, los hace criaturas nuevas. Con su Palabra, los despierta y estimula a que apetezcan, busquen y alcancen esta renovación. En ambas cosas muestra la virtud de su mano conforme al orden de su dispensación.
Cuando dirige esta su Palabra a los réprobos, aunque no sirve para corregirlos, consigue otro fin, que es oprimir en este mundo su conciencia mediante su testimonio, y en el día del juicio hacer que, por lo mismo, sean mucho más inexcusables. Y por esto, aunque Cristo dice que «ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió, no le trajere»; y «todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí- (Jn.6:44-45), sin embargo, no por eso deja de enseñar y convida insistentemente a quienes necesitan ser enseñados interiormente por el Espíritu Santo, para que aprovechen lo que han oído. En cuanto a los réprobos, advierte san Pablo que la doctrina no les es inútil, pues les es «ciertamente olor de muerte para muerte- (2 Cor. 2:16); y sin embargo, es olor suavísimo a Dios.
—
Extracto del libro: “Institución de la Religión Cristiana”, de Juan Calvino