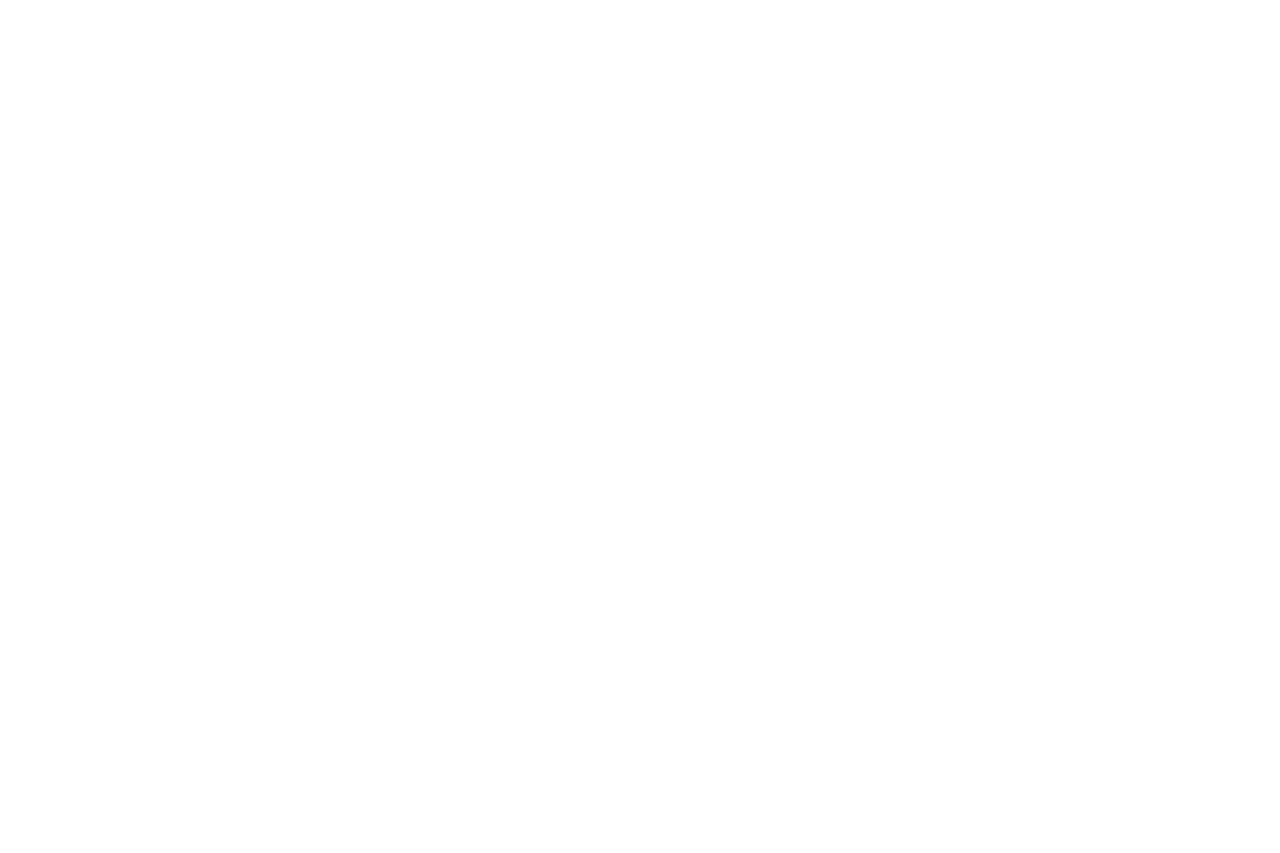Es lógico pensar que el establecimiento del matrimonio tiene que tener sus razones. Las Escrituras dan tres:
Primero, procrear hijos: Éste es el propósito obvio y normal. “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó” (Gn. 1:27), no ambos hombres o ambas mujeres, sino una hombre y una mujer. Para que esto fuera claro y no diera pie a equivocaciones, Dios dijo: “Fructificad y multiplicaos” (1:28). Por esta razón, a esta unión se la llama “matrimonio” lo cual significa maternidad porque es el resultado de que vírgenes lleguen a ser madres. Por lo tanto, es preferible contraer matrimonio en la juventud, antes de haber pasado la flor de la vida: Dos veces leemos en las Escrituras acerca de “la mujer de tu juventud” (Pr. 5:18; Mal. 2:15). Hemos destacado que tener los hijos es una finalidad “normal” del matrimonio; no obstante, hay momentos especiales que causan una “angustia” aguda como la que indica 1 Corintios 7:29.
Segundo, el matrimonio fue concebido como una prevención contra la inmoralidad: “Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido” (1 Cor 7:2). Si alguno fuera exento, se supone que serían los reyes, a fin de evitar que no tuvieran un sucesor al trono por la infertilidad de su esposa; no obstante, al rey se le prohíbe tener más de una esposa (Dt. 17:17), demostrando que el hecho de poner en peligro la monarquía no es suficiente razón para justificar el pecado del adulterio. Por esta razón, a la prostituta se la llama “mujer extraña” (Pr. 2:16), mostrando que debiera ser una extraña para nosotros y, a los niños nacidos fuera del matrimonio, se los llama “bastardos”, los cuales bajo la Ley eran excluidos de la congregación del Señor (Dt. 23:2).
El tercer propósito del matrimonio es evitar la soledad: Esto es lo que quiere decir “No es bueno que el hombre esté solo” (Gn. 2:18), como si el Señor estuviera diciendo: “Esta vida sería tediosa e infeliz si al hombre no se le diera una compañera”. “¡Ay del solo! Que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante” (Ec. 4:10). Alguien ha dicho: “Como una tortuga que ha perdido su pareja, como una pierna cuando amputaron la otra, como un ala cuando la otra ha sido cortada, así hubiera sido el hombre si Dios no le hubiera dado una mujer”. Por lo tanto, Dios unió al hombre y a la mujer para compañía y bienestar mutuo, de modo que los cuidados y temores de esta vida fueran mitigados por el optimismo y la ayuda de su pareja.
La elección de nuestra pareja
Consideremos ahora la elección de nuestra pareja.
Primero, la persona seleccionada para ser nuestra pareja de por vida no puede ser un pariente cercano que la ley divina prohíbe (Lv. 18:6-17).
Segundo, el matrimonio debe ser entre cristianos. Desde los primeros tiempos, Dios ordenó que el “pueblo habitará [solo], y no será contado entre las naciones” (Nm. 23:9). La ley para Israel en relación con los cananeos era: “Y no emparentarás con ellas; no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo” (Dt. 7:3 y ver Jos. 23:12). Con cuánta más razón entonces, requiere Dios la separación entre los que son su pueblo por un vínculo espiritual y celestial y los que sólo tienen una relación carnal y terrenal con él. “No os unáis en yugo desigual con los incrédulos” (2 Cor. 6:14)…
Hay sólo dos familias en este mundo: Los hijos de Dios y los hijos del diablo (1 Jn. 3:10). Entonces, ¡si una hija de Dios se casa con un hijo del maligno, ella pasa a ser la nuera de Satanás! ¡Si un hijo de Dios se casa con una hija de Satanás, se convierte en el yerno del diablo! Con este paso tan infame, se forma una afinidad entre uno que pertenece el Altísimo y uno que pertenece a su archienemigo. “¡Lenguaje extraño!”. Sí, pero no demasiado fuerte. ¡Ay la deshonra que tal unión le hace a Cristo! ¡Ay la cosecha amarga de tal siembra! En cada caso, es el pobre creyente el que sufre… Como sufriría un atleta que se amarra a una roca pesada y después espera ganar una carrera, así sufriría el que quiere progresar espiritualmente después de casarse con alguien del mundo.
Para el lector cristiano que contempla la perspectiva de comprometerse para casarse, la primera pregunta para hacer ante la presencia del Señor tiene que ser: ¿Será esta unión con un inconverso? Porque si tiene usted realmente conciencia de la diferencia inmensa que Dios, en su gracia, ha establecido en su corazón y su alma y aquellos que —aunque atractivos físicamente— permanecen en sus pecados, no tendrá ninguna dificultad en rechazar cualquier sugerencia y propuesta de hacer causa común con ellos. Es usted “la justicia de Dios” en Cristo, mientras que los no creyentes son “inicuos”. Usted es “luz en el Señor”, mientras que ellos son tinieblas. Usted ha sido trasladado al reino del Hijo amado de Dios, mientras que todos los inconversos se encuentran bajo el poder de Belial. Usted es el hijo de paz, mientras que todos los inconversos son “hijos de ira”. Por lo tanto: “Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré” (2 Cor. 6:17).
El peligro de formar una alianza así aparece antes del matrimonio o aun antes del compromiso matrimonial, cosa que ningún creyente verdadero consideraría seriamente, a menos que hubiera perdido la dulzura de la comunión con el Señor. Tiene que haber un apartarse de Cristo antes de poder disfrutar de la compañía de los que están enemistados con Dios y cuyos intereses se limitan a este mundo. El hijo de Dios que está guardando su corazón con diligencia (Pr. 4:23), no disfrutará, no puede disfrutar de una amistad cercana con el no regenerado. Ay, con cuánta frecuencia es el buscar o aceptar una amistad cercana con no creyentes el primer paso que lleva a apartarse de Cristo. El sendero que el cristiano está llamado a tomar es realmente uno angosto, pero si intenta ampliarlo o dejarlo por un camino más ancho, lo hará violando la Palabra de Dios y para su propio e irreparable perjuicio.
Tercero, “casarse… con tal de que sea en el Señor” (1 Cor. 7:39) va mucho más allá que prohibir casarse con un no creyente. Aun entre los hijos de Dios hay muchos que no serían compatibles. Una cara linda es atractiva, pero oh cuán vano es basar en algo tan insignificante aquello que es tan serio. Los bienes materiales y la posición social tienen su valor, pero qué vil y degradante es dejar que controlen una decisión tan seria. ¡Oh, cuánto cuidado y oración necesitamos para regular nuestros sentimientos! ¿Quién entiende cabalmente el temperamento que coincidirá con el mío, que podrá soportar pacientemente mis faltas, corregir mis tendencias y ser realmente una ayuda en mi anhelo de vivir para Cristo en este mundo? ¡Cuántos hacen una magnífica impresión al principio, pero terminan siendo un desastre! ¿Quién, sino Dios mi Padre puede protegerme de las muchas maldades que acosan al desprevenido?
“La mujer virtuosa es corona de su marido” (Pr. 12:4). Una esposa consagrada y competente es lo más valioso de todas las bendiciones temporales de Dios; ella es el favor especial de su gracia. “Mas de Jehová la mujer prudente” (Pr. 19:14) y el Señor requiere que busquemos definitiva y diligentemente una así (Gn. 24:12). No basta que tengamos la aprobación de amigos de confianza y de nuestros padres, por más valioso y necesario que esto sea (generalmente) para nuestra felicidad, porque por más interesados que estén por nuestro bienestar, su sabiduría no es suficiente. Aquel que estableció la ordenanza tiene que ser nuestra prioridad si esperamos contar con su bendición sobre nuestro matrimonio. Ahora bien, la oración nunca puede tomar el lugar del cumplimiento de nuestras responsabilidades; el Señor requiere que seamos cuidadosos y discretos y que nunca actuemos apurados y sin reflexionar…
“El que halla esposa halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová” (Pr. 18:22). “Halla” implica una búsqueda. A fin de guiarnos en esto, el Espíritu Santo nos ha dado dos reglas o calificaciones. Primero, consagración, porque nuestra pareja tiene que ser como la esposa de Cristo, pura y santa. Segundo, adecuada, una “ayuda idónea para él” (Gn. 2:18), lo que muestra que una esposa no puede ser una “ayuda”, a menos que sea “idónea”, y para ello tiene que tener mucho en común con su pareja. Si el esposo es un obrero, sería una locura que escogiera una mujer perezosa; si es un hombre erudito, una mujer sin conocimientos sería muy inadecuada. La Biblia llama “yugo” al matrimonio y los dos no pueden tirar parejo si todo el peso cae sobre uno solo, como el caso de que alguien débil y enfermizo fuera la pareja escogida.
Ahora, destaquemos para beneficio de los lectores jóvenes algunas de las características por las cuales se puede identificar una pareja piadosa e idónea.
Primero, la reputación: Un hombre bueno, por lo general, tiene un buen nombre (Pr. 22:1). Nadie puede acusarlo de pecados evidentes.
Segundo, el semblante: Nuestro aspecto revela nuestro carácter y es por eso que las Escrituras hablan de “miradas orgullosas” y “miradas lascivas”. “La apariencia de sus rostros testifica contra ellos” (Is. 3:9).
Tercero, lo que dice: “Porque de la abundancia del corazón habla la boca” (Mt. 12:34). “El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios” (Pr. 16:23). “Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua” (Pr. 31:26).
Cuarto, la ropa: La mujer modesta se conoce por la modestia de su ropa. Si la ropa es vulgar o llamativa, el corazón es vanidoso.
Quinto, la gente con quien anda: Dios los cría y ellos se juntan. Se puede conocer a una persona por las personas con quien se asocia.
Quizá no vendría mal una advertencia. No importa con cuánto cuidado y oración uno elige a su pareja, su matrimonio nunca será perfecto. No es que Dios no lo haya hecho perfecto, sino que, desde la caída, se ha estropeado todo. Puede ser que la fruta siga siendo dulce, pero tiene un gusano dentro. La rosa no ha perdido su fragancia, pero tiene espinas. Queramos o no, en todas partes leemos sobre la ruina que causa el pecado. Entonces no soñemos con esa persona perfecta que una imaginación enferma inventa y que los novelistas describen. Aun los hombres y mujeres más consagrados tienen sus faltas y, aunque son fáciles de sobrellevar cuando existe un amor auténtico, de igual manera, hay que sobrellevarlas.
La vida familiar de la pareja casada
Agreguemos algunos comentarios breves sobre la vida familiar de la pareja casada. Obtendrás luz y ayuda aquí si tienes en cuenta que el matrimonio es usado como un ejemplo de la relación entre Cristo y su Iglesia. Esto, pues, incluye tres cosas.
Primero, la actitud y las acciones del esposo y la esposa tienen que ser reguladas por el amor. Ese es el vínculo que consolida la relación entre el Señor Jesús y su esposa; un amor santo, un amor sacrificado, un amor perdurable que nunca puede dejar de ser. No hay nada como el amor para hacer que todo marche bien en la vida diaria del hogar. El esposo tiene con su pareja la misma relación que el Redentor con el redimido y de allí, la exhortación: “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia” (Ef. 5:25), con un amor fuerte y constante, buscando siempre el bien para ella, atendiendo sus necesidades, protegiéndola y manteniéndola, aceptando sus debilidades, “dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo” (1 P. 3:7).
Segundo, el liderazgo del esposo. “El varón es la cabeza de la mujer” (1 Co. 11:3). “Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia” (Ef. 5:23). A menos que esta posición dada por Dios se observe, habrá confusión. El hogar tiene que tener un líder y Dios ha encargado su dirección al esposo, haciéndolo responsable del orden en su administración. Se perderá mucho si el hombre cede el gobierno a su esposa. Pero esto no significa que la Biblia le da permiso para ser un tirano doméstico, tratando a su esposa como una sirvienta. Su dominio debe ser llevado a cabo con amor hacia la que es su consorte. “Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas” (1 P. 3:7). Busquen su compañía cuando haya acabado la labor del día…
Tercero, la sujeción de la esposa. “Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor” (Ef. 5:22). Hay una sola excepción en la aplicación de esta regla: Cuando el esposo manda lo que Dios prohíbe o prohíbe lo que Dios manda. “Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos” (1 P. 3:5). ¡Ay, qué poca evidencia de este “adorno” espiritual hay en la actualidad! “Como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza” (1 P. 3:6). La sujeción voluntaria y amorosa hacia el marido por respeto a la autoridad de Dios es lo que caracteriza a las hijas de Sara. Donde la esposa se niega a someterse a su esposo, es seguro que los hijos desobedecerán a sus padres —quien siembra vientos, recoge tempestades—…
Tomado de “Marriage – 13:4” (Matrimonio – 13:4) en An Exposition of Hebrews (Una exposición de Hebreos).
_____________________________________________
Arthur W. Pink (1886-1952): Pastor, maestro de la Biblia itinerante, autor de Studies in the Scriptures, The Sovereignty of God (Estudios en las Escrituras, La Soberanía de Dios. Ambos reimpresos y a su disposición en Chapel Library) y muchos más. Nacido en Gran Bretaña, migró a los Estados Unidos y, más adelante, volvió a su patria en 1934. Nació en Nottingham, Inglaterra.