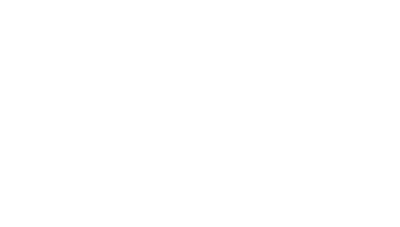«Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios» (1 Jn. 5:9). Juan está sentando la diferencia que existe entre la manera en la que confiamos en otros, aunque no sean dignos de confianza, y la manera en la que deberíamos confiar en Dios. Confiamos en los demás seres humanos todos los días de nuestras vidas. Cuando conducimos nuestro automóvil a través de un puente, confiamos en que el puente nos sostendrá. Tenemos fe en el ingeniero que lo diseñó, en los obreros que lo construyeron y realizan el mantenimiento, y en los inspectores que nos garantizan su seguridad — aunque es posible que nunca nos hayamos encontrado con ninguno de ellos—.
Si tomamos un autobús para regresar a nuestros hogares después de una fiesta, tenemos fe en que el autobús es seguro, que el conductor es un empleado de la compañía de transporte, que el destino que aparece en el autobús es una indicación verdadera sobre el lugar a donde se dirige. Si compramos una entrada para ver un espectáculo deportivo, tenemos fe en que el espectáculo tendrá lugar de la forma como ha sido hecho público y que esta entrada nos permitirá ser admitidos. El apóstol Juan está argumentando que, si podemos hacer esto con los demás seres humanos que tantas veces no son dignos de confianza, también lo podemos hacer con respecto a Dios. En realidad, es lo que debemos hacer.
La fe bíblica tiene un contenido intelectual, un punto que Calvino enfatizó en el capítulo que le dedicó a la fe en su Institución de la Religión Cristiana. Hace hincapié en el hecho de que el objeto de la fe es Cristo, que la fe descansa sobre el conocimiento y no sobre la ignorancia, que este conocimiento necesario proviene de la Palabra de Dios, que la fe involucra certeza, que la Biblia es su escudo y así sucesivamente. Declara: «Tendremos una definición correcta de la fe si la llamamos el conocimiento firme y seguro de la benevolencia de Dios hacia nosotros, fundado sobre la verdad de la libre promesa en Cristo, revelada a nuestras mentes y sellada sobre nuestros corazones por medio del Espíritu Santo».
Este conocimiento implica saber quién es Jesús (la segunda persona de la Trinidad, nacido de la virgen María, vestido con nuestra naturaleza, ofrecido por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación), y saber quiénes somos nosotros (pecadores necesitados de un Salvador) . El Espíritu Santo es quien nos trae el conocimiento del evangelio.
En el capítulo 16 de Juan, Jesús nos dice: «Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado» (vs. 8-11).
El Espíritu Santo convence al mundo de pecado porque, como lo explica Jesús inmediatamente, «No creen en mí». Esto puede significar: «Él convencerá al mundo de las ideas erróneas que tienen sobre el pecado porque no creen», «Él convencerá al mundo de su pecado porque, sin esta convicción, no creen», o «El convencerá al mundo del pecado de no creer». Cualquiera de estas traducciones es posible, y Juan puede estar sugiriendo más de una, como es su estilo. Pero si la convicción con vistas a la salvación es el pensamiento principal de este pasaje, como parece serlo, entonces la segunda interpretación es la principal.
El pecado más grave es el colocarse a uno mismo en el centro de la vida rechazando la fe. Comprender esto es esencial para la salvación. Por eso, una de estas interpretaciones que hemos citado es que el Espíritu Santo es como un fiscal que obtiene un veredicto de «culpable» contra el mundo. Otra interpretación añade que convence a la conciencia humana de su culpabilidad para que el pecado incomode a los hombres y las mujeres y éstos busquen ser liberados de él.
Por ejemplo, en el día de Pentecostés los discípulos estaban reunidos esperando la venida del Espíritu Santo. Cuando vino, salieron a las calles de Jerusalén y Pedro anunció que la venida del Espíritu Santo era el cumplimiento de la profecía de Joel, que había venido para llamar a los hombres y a las mujeres a Cristo y a la salvación. Pedro entonces predicó sobre Jesús, concluyendo su sermón de esta manera: «Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo». E inmediatamente a continuación se nos dice que «Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos?» (Hch. 2:36-37).
Cuando Pedro hubo respondido a esta pregunta, tres mil creyeron y fueron bautizados. Fue una respuesta asombrosa, pero no fue consecuencia del análisis brillante que Pedro hizo del evangelio o de su elocuencia. Si hubiese predicado este sermón el día antes, nada habría sucedido. Nadie habría creído. Pedro y los demás habrían sido el hazmerreír de todos. Pero en Pentecostés vino el Espíritu Santo y convenció a la gente de su pecado. Por esto fue que «se compungieron de corazón» y preguntaron: «¿qué haremos?». Al nacer la fe en sus corazones, también se arrepintieron. Querían ser liberados del pecado que vieron en sus vidas.
—
Extracto del libro “Fundamentos de la fe cristiana” de James Montgomery Boice