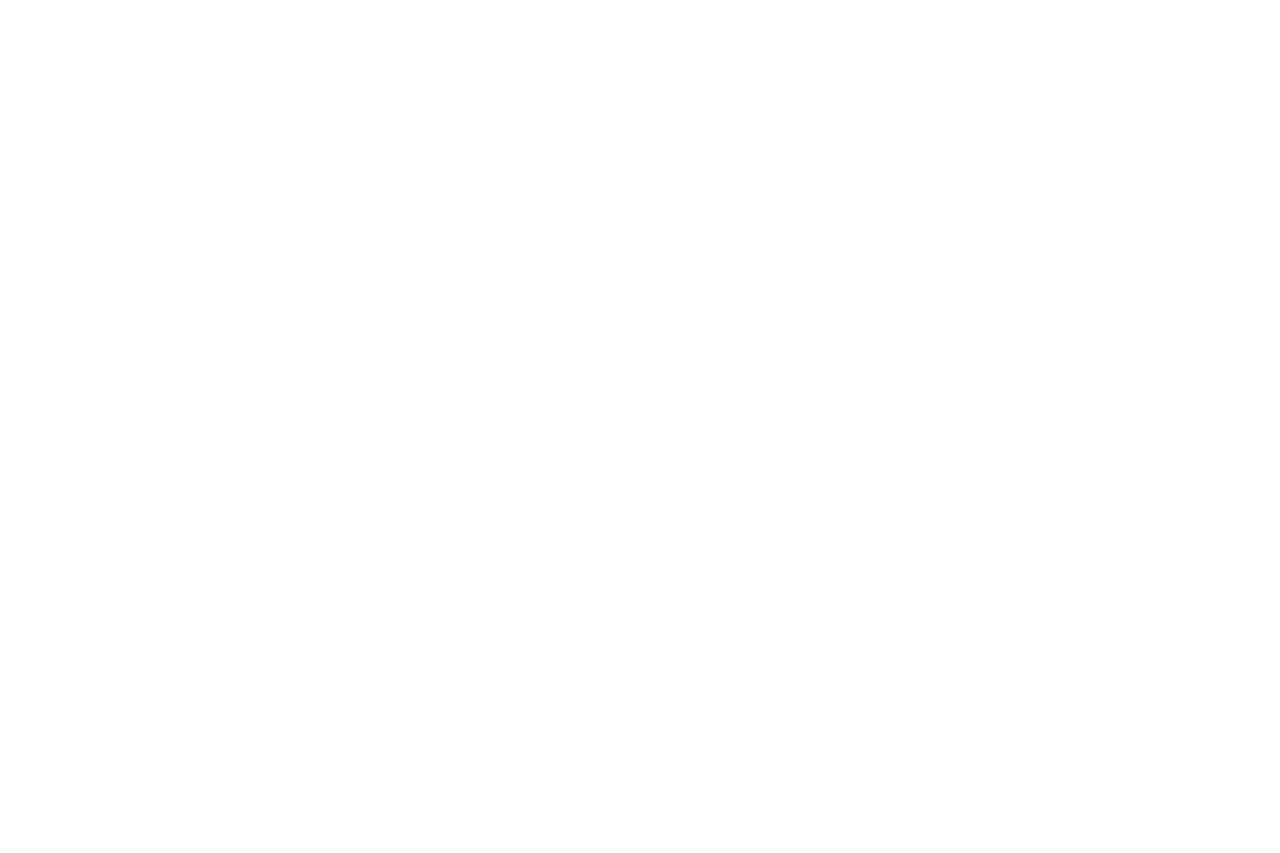«El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación» (Ef. 1:17). Vemos por ello que toda la sabiduría y revelación es don de Dios. ¿Qué sigue a continuación? Que ilumine los ojos de su entendimiento. Si tienen necesidad de una nueva revelación, es que por sí mismos son ciegos. Y añade: para que sepáis cuál es la esperanza de nuestra vocación. Con estas palabras el Apóstol demuestra que el entendimiento humano es incapaz de comprender su vocación. Y no hay razón alguna para que los pelagianos digan que Dios socorre a esta torpeza e ignorancia, cuando guía el entendimiento del hombre con su Palabra a donde él sin guía no podría en manera alguna llegar. Porque David tenía la Ley, en la que estaba comprendida toda la sabiduría que se podía desear; y, sin embargo, no contento con ello, pedía a Dios que abriera sus ojos, para considerar los misterios de su Ley (Sal. 119:18). Con lo cual declaró que la Palabra de Dios, cuando ilumina a los hombres, es como el sol cuando alumbra la tierra; pero no consiguen gran provecho de ello hasta que Dios les da, o les abre los ojos para que vean. Y por esta causa es llamado «Padre de las luces» (Sant. 1:17), porque doquiera que Él no alumbra con su Espíritu, no puede haber más que tinieblas. Que esto es así, claramente se ve por los apóstoles, que adoctrinados más que de sobra por el mejor de los maestros, sin embargo, les promete el Espíritu de verdad, para que los instruya en la doctrina que antes habían oído (Jn. 14:26). Si al pedir una cosa a Dios confesamos por lo mismo que carecemos de ella, y si Él al prometérnosla, deja ver que estamos faltos de ella, hay que confesar sin lugar a dudas, que la facultad que poseemos para entender los misterios divinos, es la que su majestad nos concede iluminándonos con su gracia. Y el que presume de más inteligencia, ese tal está tanto más ciego, cuanto menos comprende su ceguera.
¿Podemos por nosotros mismos regular bien nuestra vida?
Queda por tratar el tercer aspecto, o sea, el conocimiento de la regla conforme a la cual hemos de ordenar nuestra vida, lo cual justamente llamamos la justicia de las obras.
Respecto a esto parece que el entendimiento del hombre tiene mayor penetración que en las cosas antes tratadas. Porque el Apóstol testifica que los gentiles, que no tienen Ley, son ley para sí mismos; y demuestran que las obras de la Ley están escritas en sus corazones, en que su conciencia les da testimonio, y sus pensamientos les acusan o defienden ante el juicio de Dios (Rom.2:11-15).
Si los gentiles tienen naturalmente grabada en su alma la justicia de la Ley, no podemos decir que son del todo ciegos respecto a cómo han de vivir. Y es cosa corriente decir que el hombre tiene suficiente conocimiento para vivir bien conforme a esta ley natural, de la que aquí habla el Apóstol. Consideremos, sin embargo, con qué fin se ha dado a los hombres este conocimiento natural de la Ley; y entonces comprenderemos hasta dónde nos puede guiar para dar en el blanco de la razón y la verdad.
Definición de la ley natural:
Ésta hace al hombre inexcusable. También las palabras de san Pablo nos harán comprender esto, si entendemos debidamente el texto citado. Poco antes había dicho que los que pecaron bajo la Ley, por la Ley serán juzgados, y que los que sin Ley pecaron, sin Ley perecerán. Como lo último podría parecer injusto, que sin ningún juicio anterior fuesen condenados los gentiles, añade en seguida que su conciencia les servía de ley, y, por tanto, bastaba para condenarlos justamente. Por consiguiente, el fin de la ley natural es hacer al hombre inexcusable. Y podríamos definirla adecuadamente diciendo que es un sentimiento de la conciencia mediante el cual discierne entre el bien y el mal lo suficiente para que los hombres no pretexten ignorancia, siendo convencidos por su propio testimonio. Hay en el hombre tal inclinación a adularse, que siempre, en cuanto le es posible, aparta su entendimiento del conocimiento de sus culpas. Esto parece que movió a Platón a decir que nadie peca, si no es por ignorancia’. Sería verdad, si la hipocresía de los hombres no tuviese tanta fuerza para encubrir sus vicios, que la conciencia no sienta escrúpulo alguno en presencia de Dios. Mas como el pecador, que se empeña en evitar el discernimiento natural del bien y del mal, se ve muchas veces como forzado, y no puede cerrar los ojos, de tal manera que, quiera o no, tiene que abrirlos algunas veces a la fuerza, es falso decir que peca solamente por ignorancia.
El filósofo Temistio se acercó más a la verdad:
Diciendo que el entendimiento se engaña muy pocas veces respecto a los principios generales, pero que con frecuencia cae en el error cuando juzga de las cosas en particular’. Por ejemplo: Si se pregunta si el homicidio en general es malo, no hay hombre que lo niegue; pero el que conspira contra su enemigo, piensa en ello como si fuese una cosa buena. El adúltero condenará el adulterio en general, sin embargo, alabará el suyo en particular. Así pues, en esto estriba la ignorancia: en que el hombre, después de juzgar rectamente sobre los principios generales, cuando se trata de sí mismo en particular se olvida de lo que había establecido independientemente de sí mismo. De esto trata magistralmente san Agustín en la exposición del versículo primero del Salmo cincuenta y siete.
Sin embargo, la afirmación de Temistio no es del todo verdad. Algunas veces la fealdad del pecado de tal manera atormenta la conciencia del pecador, que al pecar no sufre engaño alguno respecto a lo que ha de hacer, sino que a sabiendas y voluntariamente se deja arrastrar por el mal. Esta convicción inspiró aquella sentencia: «Veo lo mejor y lo apruebo, pero sigo lo peor”.
Para suprimir toda duda en esta materia, me parece que Aristóteles ha establecido una buena distinción entre incontinencia e intemperancia. Dice él, que dondequiera que reina la incontinencia pierde el hombre, por su desordenada concupiscencia, el sentimiento particular de su culpa, que condena en los demás; pero que pasada la perturbación de la misma, luego se arrepiente; en cambio, la intemperancia es una enfermedad más grave, y consiste en que el hombre ve el mal que hace, y, sin embargo, no desiste, sino que persevera obstinadamente en su propósito.
—
Extracto del libro: “Institución de la Religión Cristiana”, de Juan Calvino