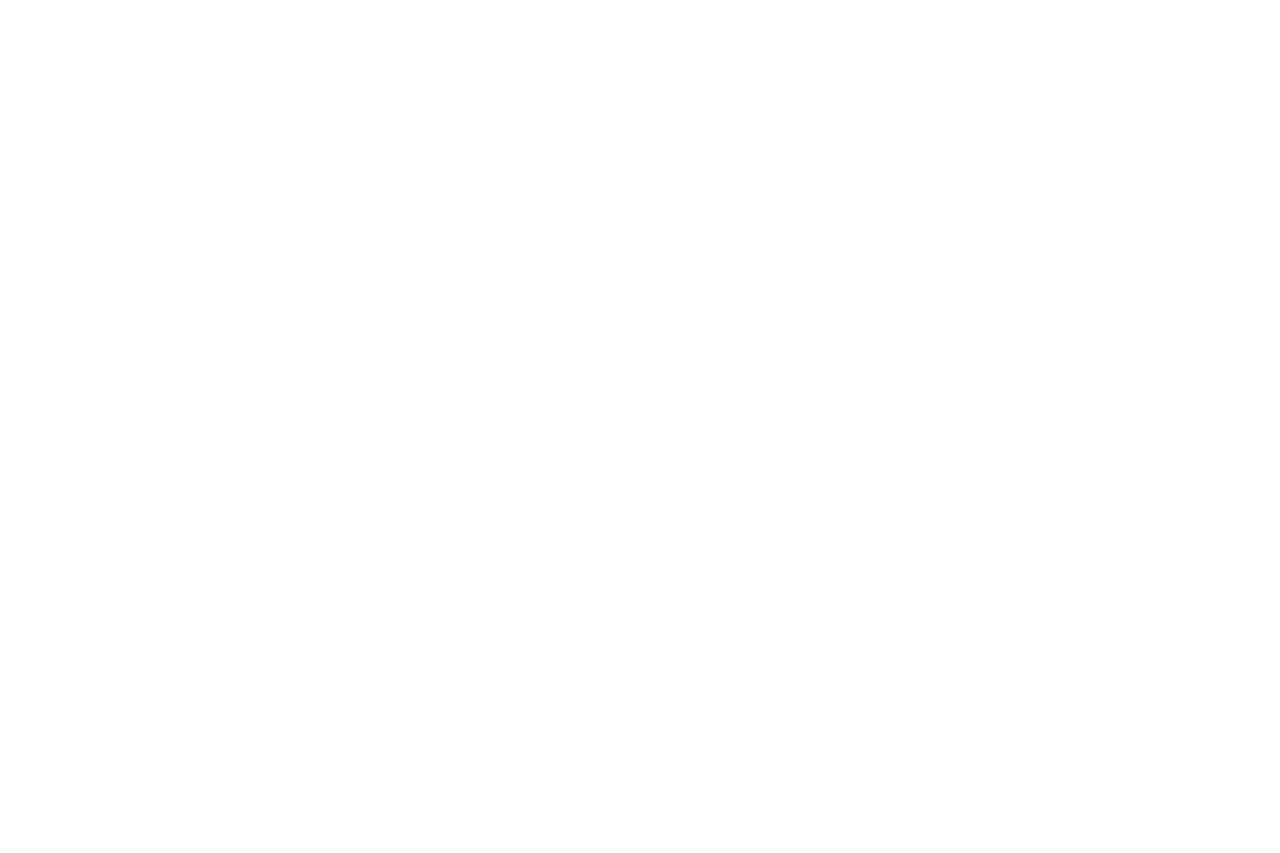El derramamiento del Espíritu Santo fue real, no aparente. En Horeb, Elías escuchó al Señor pasar en una suave brisa, e Isaías oyó el movimiento de los pilares de las puertas del Templo. Esto parece indicar que cuando se aproxima la Majestad divina provoca un alboroto en los elementos, que resulta perceptible para el nervio auditivo. Pero cómo ocurre, no lo sabemos. Sin embargo observamos:
En primer lugar, el que el Espíritu pueda obrar sobre la materia resulta evidente, pues nuestros propios espíritus actúan sobre el cuerpo en todo momento, y por esa acción son capaces de producir sonidos. Hablar, llorar y cantar, no son sino nuestro espíritu que está actuando sobre las corrientes de aire. Y si nuestro espíritu es capaz de tales acciones, ¿por qué no lo será el Espíritu del Señor? ¿Por qué decir que fue algo misterioso cuando el Espíritu Santo, en Su descenso, obró de tal manera sobre los elementos que los efectos vibraron en los oídos de los presentes?
En segundo lugar, cuando Dios el Señor hizo el pacto con Israel en el monte Sinaí, habló con tan terribles truenos que incluso Moisés dijo: “Estoy espantado y temblando”; pero no con la intención de aterrorizar a la gente, sino porque un Dios santo y enojado no puede hablar de otra manera a una generación pecadora. Por lo tanto, no es de sorprenderse que la venida de Dios a Su pueblo del Nuevo Pacto fuera acompañada por señales similares, no a fin de llamar la atención de los hombres, sino porque no podía ser de otra manera.
Lo mismo se aplica a las lenguas de fuego. Las manifestaciones sobrenaturales son siempre acompañadas por la luz y el resplandor, especialmente cuando el Señor Jehová o Su ángel aparecen. Recordemos, por ejemplo, el momento en que Dios hace el pacto con Abraham, o los acontecimientos en la zarza ardiente. ¿Por qué, entonces, nos debería sorprender que el descenso del Espíritu Santo contara con la presencia de fenómenos como los que fueron vistos por Elías en Horeb, Moisés en la zarza, San Pablo en el camino a Damasco, y San Juan en Patmos? Entonces, las lenguas repartidas asentándose sobre cada uno de ellos, no prueba nada en contra; porque Él Se dirigió a cada uno de ellos y entró en sus corazones, y en cada situación dejó atrás un rastro de luz.
La interrogante respecto de si el fuego visto por estos hombres en esas ocasiones pertenecía a una esfera más alta, o fuera el efecto de la acción de Dios sobre los elementos de la tierra, no puede ser respondida.
Ambos puntos de vista tienen mucho en su favor. No existe oscuridad en el cielo, y la luz celestial debe ser de una naturaleza superior a la nuestra, incluso por encima del brillo del sol, de acuerdo a la descripción que dio San Pablo sobre la luz en el camino de Damasco. Por tanto, es muy probable que en estos grandes acontecimientos, las fronteras del cielo se superpusieran a las de la tierra y una gloria mucho mayor resplandeciera sobre nuestra atmósfera.
Pero, por otra parte, es posible que el Espíritu Santo obrara este misterioso resplandor directamente a través de un milagro. Y esto parece ser confirmado por el hecho de que las señales que acompañaron la entrega de la ley sobre el monte Sinaí, evento que fue semejante a este, no provenían de más altas esferas, sino que fueron operadas a partir de elementos terrenales.
Por último, se debe hacer notar que el derramamiento del Espíritu Santo en la casa de Cornelio y sobre los discípulos de Apolos, fue acompañado de un hablar en otras lenguas, pero no de las otras señales. Esto confirma nuestra teoría, porque no se trató de una venida a la casa de Cornelio, sino de una conducción del Espíritu Santo hacia otra parte del cuerpo de Cristo. Si la intención hubiera sido el simbolismo, las señales se hubieran repetido; pero como no se trata de símbolos, ellas no aparecieron.
—
Extracto del libro: “La Obra del Espíritu Santo”, de Abraham Kuyper