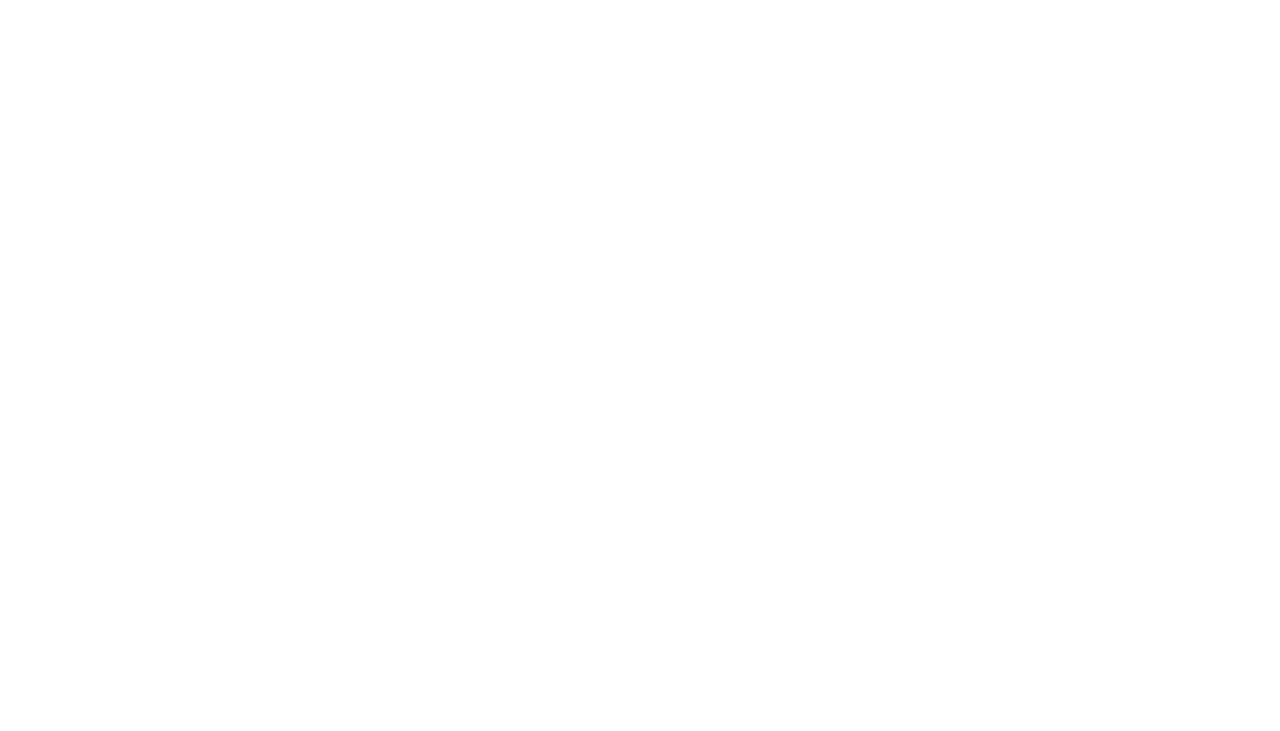El que pretenda ser cristiano debe mantener el poder de la santidad y la justicia en su vida y conducta. No basta con tener la coraza de la justicia, también hay que ponérsela.
El justo tiene una obra de gracia y santidad en el corazón, igual que los vivos poseen el principio de vida en ellos. Pero el justo mantiene el poder de la santidad al ejercerla con vigor en su andar diario, igual que el corazón da fuerza a cada parte del cuerpo humano para su trabajo. Jerónimo describió así la vida de los primeros cristianos: “La sangre de Cristo estaba aún caliente en sus venas”. Conocían la importancia de ir siempre vestidos con la coraza de la justicia, bien ceñida para que no se soltara por negligencia, ni se rompiera por el pecado de la arrogancia.
En los primeros tiempos del cristianismo, el carácter del cristiano se distinguía del mundano por su andar santo continuado. Zacarías y Elisabeth “eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor” (Lc. 1:6). Diariamente Pablo intentaba “tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres” (Hch. 24:16). Los que seguimos esta misma fe debemos consagrarnos al comportamiento puro, para andar en santidad y justicia como ellos.
- Dios quiere que sus hijos sean santos
Esto debe bastar para que todo creyente corresponda al deseo del corazón de Dios. Uno merece que se borre su nombre del Libro de Cristo si no permanece dispuesto a marchar o hasta correr a la orden del Maestro. David, que había “servido a su propia generación según la voluntad de Dios” (Hch. 13:36), hizo del cumplir los deseos divinos la meta de su vida. Todo corazón tocado por el imán del amor de Dios deseará lo mismo.
Toda ambición personal del cristiano sincero se resume en esta: hacer la voluntad de Dios en su propia generación. Toda su oración es: “No se haga mi voluntad, sino la tuya” (Lc. 22:42). Su único propósito es descubrir y cumplir “la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta” (Rom. 12.2). Ahora quiero mostraros que la voluntad de Dios es la santificación de sus hijos. Esta constituye un hilo de plata que atraviesa todos sus diseños.
- En sus decretos
¿Por qué escogió Dios a algunos, dejando que otros se hundieran en el tormento y la miseria? El apóstol nos dice: “Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos” (Ef. 1:4). No porque Dios pensara que seríamos santos en nosotros mismos, sino porque resolvió hacernos santos Él mismo. Es como si un hábil carpintero tuviera un bosque en su terreno —todos los árboles iguales, sin ninguno mejor que otro— y marcara cierto número de árboles, apartándolos en su mente, decidido a hacer con ellos objetos maravillosos.
Así escogió Dios a algunos de toda la humanidad y los apartó para tallar su imagen de justicia y santidad en ellos. Se trata de una obra de tal calidad que cuando la haya terminado, la enseñará a los hombres y los ángeles, y será más bella que el mismo universo.
b. Al enviar a su Hijo al mundo
Los ángeles gloriosos que contemplan el rostro de Dios continuamente están dispuestos a volar al instante adonde Él los envíe. Pero Dios tenía una obra tan importante que no confió en sus siervos para hacerla, sino en su Hijo Unigénito. Obsérvese el motivo de su corazón en esta gran empresa: “Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras” (Tit. 2:14).
Si el hombre hubiera conservado la justicia que Dios originalmente creó en él, se habría ahorrado el dolor de Cristo, porque Él vino para recuperar la santidad perdida del hombre. Ni la gloria de Dios, ni la felicidad del hombre, se podían alcanzar sin que se restaurase esa santidad. De la misma manera que Dios es glorioso en la santidad de su naturaleza y obras, así también es glorificado por la santidad de los corazones de su pueblo.
Cuando la naturaleza humana carnal cede a la influencia del pecado, ¿puede glorificar a Dios y desafiarlo a la vez? Si el propósito de Cristo hubiera sido únicamente perdonar al hombre sin restaurar su santidad, sería un ministro del pecado, y el hombre tendría libertad ilimitada para deshonrar a Dios.
La felicidad del hombre estriba en su semejanza con Dios y en la comunión con él. Pero debe ser como Dios antes de que Dios pueda complacerse en él. Además, Dios ha de agradarse plenamente en el hombre antes de permitirle tener comunión con Él, de forma que Cristo obra el milagro de santificar a su pueblo: “Sed santos, porque yo soy santo” (1 P. 1:16).
Pablo estaba en lo cierto al llamar a todos los impíos
“enemigos de la cruz de Cristo” (Fil. 3:18). Cristo vino para destruir la obra del diablo, pero el caminante descuidado intenta destruir la obra de Cristo. El Señor Jesús ha derramado su sangre para redimir a las almas de la mano del pecado y de Satanás, para que puedan servir libremente a Dios sin temor, en santidad. Pero el cristiano independiente —si a tal se puede considerar cristiano— niega al Señor que lo compró y gravita hacia su antigua esclavitud, de la cual Cristo lo redimió a un precio inestimable.
c. En la obra regeneradora del Espíritu
Ya que es la voluntad de Dios hacer justo a su pueblo, él promete: “Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros” (Ez. 36:26). El corazón antiguo bastaría para realizar la obra subyugante del diablo. Pero dado que Dios tiene un puesto más alto para su pueblo, su poderoso Espíritu libera al pecador de la mazmorra del pecado y lo lleva a su corte personal de servicio. Así los despoja de la ropa de convicto y los hermosea con las virtudes de su Espíritu. Esto es la regeneración.
Cuando Dios mandó edificar el Templo con tanto esmero y materiales tan costosos, quiso dedicarlo para usos santos. Pero aquella estructura no era ni de lejos tan gloriosa como el templo espiritual del corazón regenerado, “hechura” de Dios mismo (Ef. 2:10). ¿Por qué ha sido Dios un Artesano tan compasivo? Leemos que sus hijos son “creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas”.
Por tanto, el propósito exaltado de Dios para el hombre resalta la injusticia del cristiano y falla un veredicto más severo por su pecado que por el de los demás, ya que se ha cometido contra tan grande obra de su Espíritu. Un pecado cometido en el Templo era más grave que el mismo pecado cometido en casa, por ser el Templo un lugar sagrado. Ya que el cristiano está consagrado, sus pecados profanan el templo de Dios. El pecado del hombre natural es como un robo, al hurtarle a Dios la gloria debida; pero el pecado del cristiano es un sacrilegio, pues le roba la santificación que la profesión de fe le ha prometido.
Seguramente es mejor no arrepentirse, que arrepentirse del propio arrepentimiento. La Palabra dice que es preferible no prometer sino entregarnos a él, que después maquinar la forma de eludir la promesa (Ec. 5:5). Para hacerlo, el cristiano ha de mentir gravemente al mundo: decir que ha encontrado algún fallo o iniquidad en Dios, el cual le ha hecho cambiar de opinión y no seguirle.
En resumen, el Espíritu Santo consagra a Dios al cristiano y también lo dota de nueva vida procedente de él: “[Vosotros] estabais muertos en vuestros delitos y pecados (Ef. 2:1). Cuando Dios sopló en el hombre un alma racional, determinó que este cumpliera sus propósitos de santidad y justicia, sin seguir la manera de vivir de los hombres carnales. Dios lo dijo claramente: “Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él” (Col. 2:6).
- – – – –
Extracto del libro: “El cristiano con toda la armadura de Dios” de William Gurnall