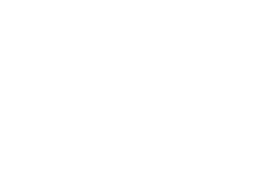«El que amas está enfermo.» (Juan 11:3)
En primer lugar me dirijo a vosotros con una pregunta que, como embajador de Cristo, os ruego le deis la atención que merece. Es una pregunta que de una manera natural se desprende del tema que hemos venido tratando y que concierne a todas las personas sin excepción de rango, clase o condición social. Ésta es la pregunta: ¿Qué harás cuando estés enfermo?
Llegará el día cuando tengas que atravesar el valle de sombra y de muerte y cuando tú, al igual que todos tus antepasados, enfermarás y morirás. La hora y el día puede estar cerca o lejos, sólo Dios lo sabe, pero sea cuando sea, la pregunta permanece en toda su vigencia: ¿Qué harás? ¿A dónde te dirigirás para obtener consuelo? ¿En qué descansará tu alma? ¿De dónde vendrá tu esperanza?
Te ruego que no eludas estas preguntas; permite que obren en tu conciencia y no descanses hasta que las puedas contestar satisfactoriamente. No juegues con tu alma, ese precioso don inmortal. No aplaces la consideración de este asunto para otra ocasión. No confíes en un arrepentimiento en el lecho de muerte. El asunto más importante de tu vida no debe ser dejado para el final.
Si tuvieras que vivir para siempre en este mundo no te hablaría de esta manera; pero no es así. No puedes escaparte del destino que pesa sobre toda la humanidad. Nadie puede morir en tu lugar. El día llegará cuando tendrás que emprender el viaje hacia tu hogar eterno. Y para este día yo quiero que estés preparado. Este cuerpo que ahora acapara tanta atención por tu parte; este cuerpo que ahora vistes, alimentas y calientas con tanto cuidado; este cuerpo debe volver otra vez al polvo. Piensa cuán terrible será darse cuenta ese día de que te cuidaste en todo menos de lo más absolutamente necesario: la salvación de tu alma. De nuevo te pregunto: ¿Qué harás cuando estés enfermo?
Deseo ahora dar un consejo a todos aquellos que sienten que lo necesitan y están dispuestos a guardarlo; es un consejo para aquellos que todavía no están preparados para ir al encuentro de Dios. Este consejo es corto y sencillo: acude al Señor Jesucristo sin más demora; arrepiéntete de tus pecados; refúgiate en Cristo y serás salvo.
Tienes un alma y debe preocuparte la salvación de la misma. De todos los juegos, el más peligroso es el de vivir descuidando el que un día debemos ir al encuentro de Dios. ¡Oh, prepárate para ir al encuentro de tu Dios! Arrepiéntete de tus pecados; refúgiate en el Salvador hoy mismo, en este instante y suplícale que salve tu alma. Búscale por la fe; encomienda tu alma a su cuidado. Implora con todo tu corazón tu perdón y pídele que derrame sobre ti el Espíritu Santo. No lo dudes, Él te oirá y contestará, ya que ha dicho: “el que a mí viene no le echo fuera.” (Juan 6:37.)
No te conformes con un cristianismo vago e indefinido; ni pienses que todo va bien, porque eres miembro de una Iglesia muy antigua y que al final Dios será misericordioso para con todos. No te confíes, no descanses hasta que no hayas experimentado una unión viva con Cristo. No descanses hasta que tengas el testimonio del Espíritu Santo en tu corazón y hayas sido lavado, justificado, santificado y hecho uno con Cristo. No descanses hasta que puedas decir con el Apóstol: “Porque yo sé en quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.” (2 Timoteo 1:12)
Una religión vaga e indefinida quizá te vaya bien mientras goces de salud; pero de nada te servirá en el día de la enfermedad. Entonces, sólo una unión viva y personal con Cristo podrá confortarte. Cristo intercede por los creyentes; Él es nuestro Sacerdote, nuestro Médico, nuestro Amigo. Sólo Cristo puede quitar de la muerte su aguijón y capacitarnos para hacer frente a la enfermedad sin temor. Sólo Él puede libertar a aquellos que por el temor de la muerte están sujetos a servidumbre. ¡Acude a Cristo; refúgiate en Él!
En tercer lugar, deseo exhortar a todos los verdaderos creyentes que leen este escrito a que recuerden que pueden glorificar a Dios en gran manera durante la prueba de la enfermedad. Es muy importante y conveniente considerar este punto. El corazón del creyente puede desmayar fácilmente cuando su cuerpo está débil. Satanás se aprovecha para sugerir dudas en su mente. Yo he visto la tristeza que algunas veces invade al creyente cuando de una manera súbita ha caído en el lecho de enfermedad. He podido darme cuenta de cuán predispuestas están algunas personas buenas a atormentarse a sí mismas con aquellos pensamientos mórbidos de “Dios me ha abandonado; he sido echado de su presencia.”
¡Oh cuánto desearía hacer entender a los creyentes enfermos que tanto pueden glorificar al Señor con su sufrimiento paciente como con el trabajo activo! A menudo se evidencia más gracia en la mera inmovilidad del enfermo que en el ir y venir de los cristianos sanos. El Señor cuida de sus hijos tanto en la enfermedad como en la salud; la prueba de la enfermedad, que a veces el creyente sufre tan dolorosamente, ha sido enviada con amor y no por enojo. ¡Oh cuánto deberían acordarse los creyentes enfermos de la simpatía y amor que Cristo muestra hacia sus miembros enfermos! Los hijos de Dios siempre disfrutan de los cuidados de Cristo, pero” de una manera especial en la hora de la necesidad. Cristo conoce las enfermedades del pobre mortal y percibe los desalientos de un corazón enfermo. Cuando estaba sobre la tierra vio y curó “toda enfermedad y toda dolencia.” En los días de su carne se identificó de una manera muy especial con los enfermos; y también ahora, en su glorificación, se identifica con ellos. A menudo pienso que la enfermedad y el sufrimiento, más que la salud, hacen que el creyente se conforme más a la semejanza de Cristo. Él fue “varón de dolores experimentado en quebranto.” “Y tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias.” (Isaías 53:3; Mateo 8:17.) El creyente que sufre está en una condición más favorable para identificarse con un Salvador sufriente.
—
Extracto del libro: «El secreto de la vida cristiana» de J.C. Ryle