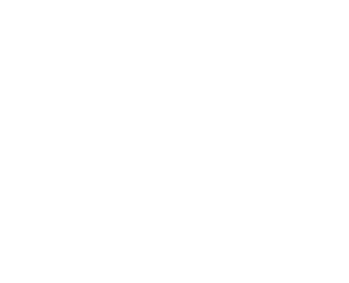Quería que esas personas a las que se estaba dirigiendo, y, de hecho, todos los cristianos de todas las épocas, vieran con claridad que somos lo que Él nos ha hecho a fin de que lleguemos a algo. Este es el tema que uno encuentra a lo largo de la Biblia.
Se ve muy bien en aquella afirmación del apóstol Pedro, ‘Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable’ (1 P. 2:9). Este es el tema, en cierto sentido, de todas las Cartas del Nuevo Testamento, lo cual nos demuestra una vez más lo necio de considerar este Sermón del Monte como destinado tan sólo a algunos cristianos que han de vivir en una época o dispensación futura.
Porque la enseñanza de los apóstoles, no es sino una elaboración de lo que tenemos aquí. Sus cartas nos dan muchos ejemplos de cómo se pone en práctica esto que estamos estudiando. En Filipenses 2, el apóstol Pablo describe a los cristianos como ‘luminares’ o ‘luces’ en el mundo, y los exhorta por ello a ‘asirse de la palabra de vida.’
Constantemente emplea la comparación de la luz y las tinieblas para mostrar cómo el cristiano actúa en la sociedad por ser cristiano. Nuestro Señor parece muy deseoso de dejar bien impreso esto en nosotros. Tenemos que ser la sal de la tierra. Muy bien; pero recordemos, ‘si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.’ Somos ‘la luz del mundo.’ Con todo; recordemos que ‘una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa.’ Luego tenemos esta exhortación final que vuelve a sintetizarlo todo: ‘Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.’
Dada la forma en que nuestro Señor pone de relieve esto es obvio que debemos examinarlo. No basta sólo recordar que hemos de actuar como sal en la tierra o como luz en el mundo. Debemos también comprender el hecho de que debe convertirse en lo más importante de la vida, por las razones que vamos a estudiar. Quizá la mejor manera de hacerlo es presentarlo en forma de afirmaciones o proposiciones sucesivas.
Lo primero que hay que examinar es por qué nosotros como cristianos debemos ser sal y luz, y por qué debemos desear serlo. Nuestro Señor emplea tres razones básicas. La primera es que, por definición, tenemos que ser así. Las comparaciones que emplea sugieren esa enseñanza. La sal es para salar, nada más. La luz tiene como función y propósito iluminar. Debemos empezar por ahí y caer en la cuenta de que estas cosas son evidentes de por sí y que no necesitan ilustración. Pero en cuanto decimos esto, ¿no tiende acaso a resultar como un reproche para todos nosotros? Somos muy propensos a olvidar estas funciones esenciales de la sal y la luz.
A medida que nos adentremos en la exposición, creo que estarán de acuerdo en que necesitamos que se nos recuerde esto constantemente. La lámpara, como dice nuestro Señor —y no hace más que emplear el sentido común— la lámpara se enciende para que ilumine la casa. Es el único fin que se busca. El propósito es que la luz se difunda en ese ámbito determinado. Esta, por tanto, es nuestra primera afirmación.
Tenemos que caer en la cuenta de qué es el cristiano, por definición, y ésta es la definición que nuestro Señor da de él. Por tanto, desde el comienzo, cuando empezamos a describir al cristiano a nuestra manera, esta definición nunca debe incluir menos de eso. Lo esencial en él es esto: ‘sal’ y ‘luz’.
Pero pasemos a la segunda razón. Me parece que es, que nuestra posición resulta no sólo contradictoria sino ridícula si no actuamos así. Hemos de ser como ‘una ciudad asentada sobre un monte,’ y ‘una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.’ En otras palabras, si somos verdaderos cristianos no se nos puede esconder. O dicho de otro modo, el contraste entre nosotros y los demás ha de ser del todo evidente y perfectamente obvio. Pero nuestro Señor no se queda ahí; va más allá.
Nos pide, en efecto, que imaginemos a alguien que enciende una luz y luego la pone debajo de un almud en vez de colocarla sobre un candelero. Ciertos comentaristas antiguos han dedicado mucho tiempo a definir qué significa en este caso ‘almud,’ a veces con resultados curiosos. Para mí lo importante es que oculta la luz, y no importa mucho de qué se trate si ese es el efecto que produce. Lo que nuestro Señor dice es, que es un proceder ridículo y contradictorio. El propósito de encender una luz es que ilumine. Y todos estaremos de acuerdo en que es ridículo que alguien la cubra con algo que le impide conseguir ese propósito. Sí; pero recordemos que nuestro Señor habla de nosotros. Existe el peligro, o por lo menos la tentación, de que el cristiano se comporte de esa manera ridícula y vana, y por esto lo subraya así. Parece decir, ‘Os he hecho algo que ha de ser como una luz, como una ciudad asentada sobre un monte que no se puede ocultar. ¿La están ocultando deliberadamente? Bien, si es así, aparte de otras cosas, resulta completamente ridículo y necio.’
Pasemos a la última fase de su razonamiento. Hacer esto, según nuestro Señor, es volvernos del todo inútiles. Esto es chocante, y no cabe duda de que emplea estas dos comparaciones para hacer resaltar ese punto concreto. La sal sin sabor de nada sirve.
En otras palabras, hay una sola cualidad esencial en la sal, y es salar. Cuando no sala de nada sirve. No ocurre así en todo. Tomemos las flores, por ejemplo; cuando están vivas son muy hermosas y despiden perfume; pero cuando mueren no se vuelven completamente inútiles. Se pueden echar a la basura y pueden resultar útiles como estiércol. Así ocurre con muchas otras cosas. No se vuelven inútiles cuando su función primaria ya no se cumple. Todavía sirven para alguna otra función secundaria o subsidiaria. Pero lo extraordinario en el caso de la sal es que en cuanto deja de salar no sirve para nada; ‘no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.’ Resulta difícil saber qué hacer con ella; no se puede echar al estiércol, porque perjudica. No tiene función ninguna, y lo único que se puede hacer es echarla lejos. Nada le queda una vez que pierde la cualidad esencial y el propósito para el cual ha sido hecha. Lo mismo ocurre con la luz. La característica esencial de la luz es ser luz, dar luz, y no tiene realmente ninguna otra función. Su cualidad esencial es su única cualidad, y una vez que la pierde, se vuelve completamente inútil.
Según el razonamiento de nuestro Señor, esto es lo que hay que decir del cristiano. Tal como lo entiendo, y me parece de una lógica inevitable, no hay nada en el universo de Dios que sea más inútil que un cristiano puramente de apariencia. El apóstol Pablo describe esto cuando habla de ciertas personas que ‘tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.’
Parecen cristianos pero no lo son. Desean presentarse como cristianos, pero no actúan como tales. Son sal sin sabor, luz sin luz, si tal cosa se pudiera imaginar. Quizá se pueda conseguir cuando se piensa en la ilustración de la luz puesta debajo del almud. Si se piensa en la experiencia y observaciones de uno, se da uno cuenta de que eso es la verdad pura. El cristiano de forma sabe bastante del cristianismo, como para que el mundo le resulte incómodo; pero no sabe lo suficiente como para que resulte de valor para ese mundo. No está de acuerdo con el mundo porque sabe lo suficiente de él como para tener miedo de ciertas cosas; y los que viven como mundanos saben que trata de ser diferente y que no puede ser completamente de los suyos.
Por otra parte no tiene una verdadera intimidad con los cristianos. Posee suficiente ‘cristianismo’ para echar a perder todo lo demás, pero no lo suficiente para hacerlo feliz, para darle paz, gozo y abundancia de vida. Me parece que esas personas son las más infelices del mundo. No actúan ni como mundanas ni como cristianas. No son nada, ni sal ni luz, ni una cosa ni otra. Y de hecho, viven como parias; parias, por así decirlo, del mundo y de la Iglesia. No quieren considerarse como del mundo, mientras que por otra parte no entran a formar parte plena de la vida de la Iglesia. Así lo sienten ellos mismos y los demás. Siempre hay esa barrera. Son parias. Lo son más, en un sentido, que el que es completamente mundano y no pretende nada, porque por lo menos tiene su grupo.
Extracto del libro: «El sermón del monte» del Dr. Martin Lloyd-Jone