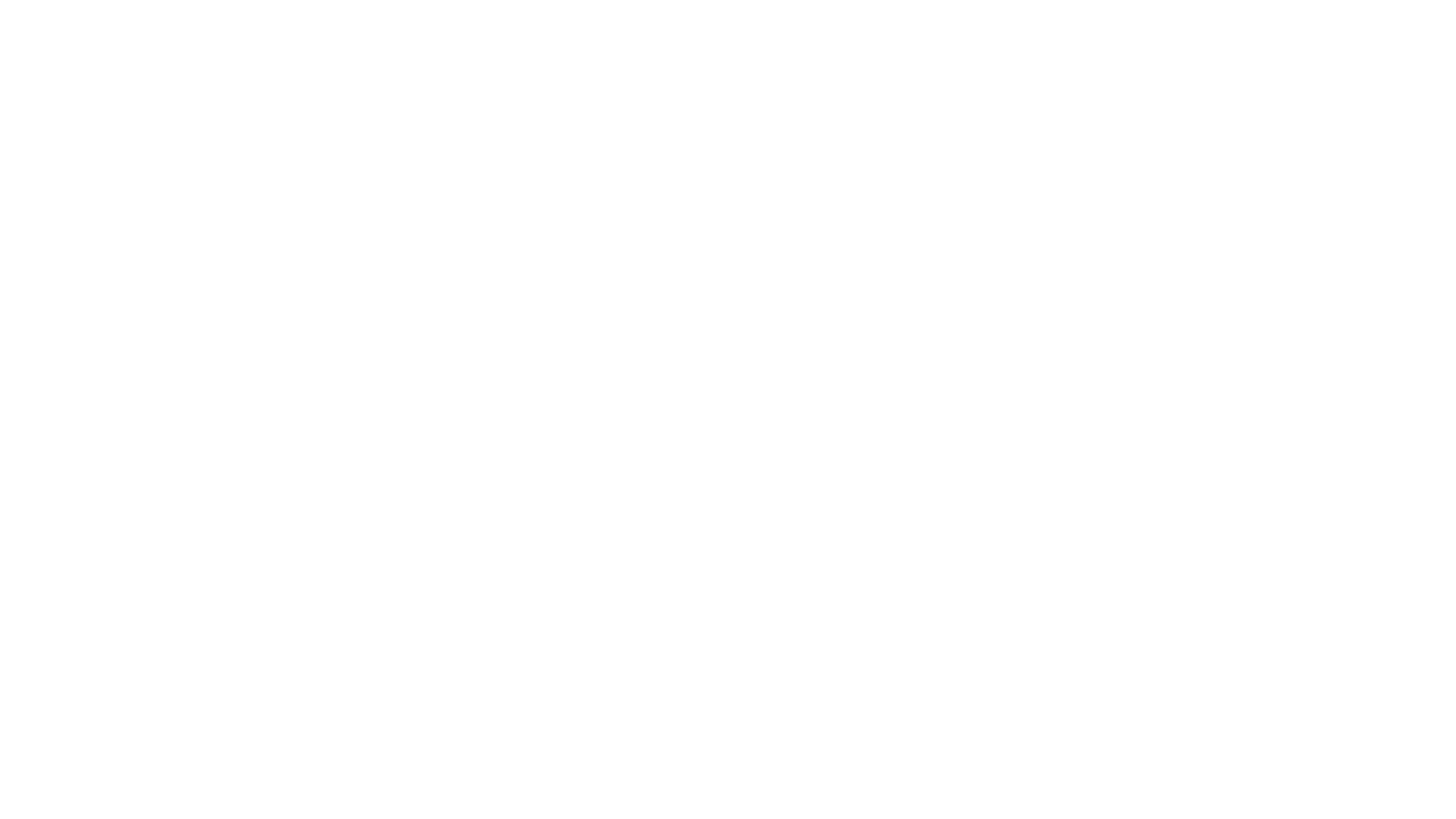Me parece que no estará fuera de propósito introducir aquí una breve exposición de los mandamientos de la Ley. De esta manera se entenderá mucho más claramente lo que vengo exponiendo; a saber, que el servicio y culto que Dios estableció en otro tiempo permanece aún en su fuerza y vigor. Y asimismo quedará confirmado el segundo punto que hemos mencionado: que no solamente se ha enseñado a los judíos la legítima manera de servir a Dios, sino además, por el horror del juicio, viendo que no tenían fuerza suficiente para cumplir la Ley, han sido llevados como a la fuerza hasta el Mediador.
Al exponer las cosas que se requieren para conocer verdaderamente a Dios, dijimos que nosotros no podemos comprenderle conforme a su verdadera grandeza sin sentirnos al momento sobrecogidos por su Majestad que nos obliga a servirle. Y respecto al conocimiento de nosotros mismos hemos dicho que el punto principal consiste en que, vaciándonos nosotros de toda opinión de nuestra propia virtud y despojándonos de toda confianza en nuestra propia justicia, humillados con el sentimiento de nuestra necesidad y miseria, aprendamos la verdadera humildad y el conocimiento de lo que realmente somos.
Ambas cosas nos las muestra el Señor en su Ley. En ella, atribuyéndose en primer lugar la autoridad de mandar, nos enseña el temor y la reverencia que debemos a su divina majestad, y nos enseña en qué consiste esta reverencia. Luego, al promulgar la regla de su justicia (a la cual nuestra mala y corrompida naturaleza es perpetuamente contraria y siente repugnancia de la misma, no pudiendo corresponder a ella con la perfección que exige, por ser nuestra posibilidad de hacer el bien muy débil) nos convence de nuestra impotencia y de la injusticia que existe en nosotros.
Ahora bien, todo cuanto hay que saber de las dos Tablas, en cierta manera nos lo dicta y enseña esa ley interior, que antes hemos dicho está escrita y como impresa en los corazones de todos los hombres. Porque nuestra conciencia no nos permite dormir en un sueño perpetuo sin experimentar dentro el sentimiento de su presencia para advertirnos de nuestras obligaciones para con Dios, y de mostrarnos sin lugar a dudas la diferencia que existe entre el bien y el mal, así acusarnos cuando no cumplimos con nuestro deber.
Sin embargo, el hombre está de tal manera sumido en la ignorancia de sus errores, que le resulta difícil mediante esta ley natural gustar, aunque sea un poco, cuál es el servicio y culto que a Dios le agrada; evidentemente se halla muy lejos de Él. Además, está tan lleno de arrogancia y de ambición, y tan ciego por el amor de sí mismo, que ni siquiera es capaz de mirarse para aprender a someterse, humillarse y confesar su miseria. Por ello, por sernos necesario en virtud de la torpeza y contumacia de nuestro entendimiento, el Señor nos dio su Ley escrita, para que nos testificase más clara y evidentemente la que en la ley natural estaba más oscuro, y para avivar nuestro entendimiento y nuestra memoria, librándonos de nuestra dejadez.
El Dios creador, nuestro Señor y Padre, tiene el derecho de ser glorificado
Resulta ahora fácil entender qué es lo que debemos aprender de la Ley; a saber, que siendo Dios nuestro Creador, con todo título hace con nosotros de Padre y de Señor; y que por esta razón debemos glorificarle, amarle, reverenciarle y temerle. Asimismo, que nosotros no somos libres para hacer todo aquello a que nuestros apetitos nos inclinan, sino que estando pendientes de Su voluntad, solamente hemos de insistir en la que a Él le place. Que Él ama la justicia y la rectitud; y, por el contrario, aborrece la maldad. Por lo tanto, si no queremos apartarnos de nuestro Creador mediante una perversa ingratitud, es necesario que todos las días de nuestra vida amemos la justicia y vivamos de acuerdo con ella. Porque si precisamente le damos la reverencia que le es debida, cuando anteponemos su voluntad a la muestra, se sigue que el único culto verdadero con que le debemos servir es vivir conforme a la justicia, la santidad y la pureza. Y es inútil que el hombre pretenda excusarse con que no le es posible pagar sus deudas, por ser un deudor pobre, ya que no hemos de medir la gloria de Dios conforme a nuestra posibilidad.
Seamos nosotros como fuéremos, Él siempre es semejante a sí mismo; siempre es amigo de la justicia y enemigo de la maldad. Todo cuanto nos pide – pues no puede pedirnos más que lo que es justo – por natural obligación estamos obligados a hacerlo; y la culpa de que no podamos hacerlo es enteramente nuestra. Porque si nos encontramos enredados en nuestros propios apetitos, en los cuales reina el pecado, de tal manera que no nos sintamos libres para hacer lo que nuestra Padre nos ordena, es inútil que aleguemos en defensa propia esta necesidad, cuyo mal está dentro de nosotros mismos, y a nosotros mismos únicamente debe ser imputado.
—
Extracto del libro: “Institución de la Religión Cristiana”, de Juan Calvino