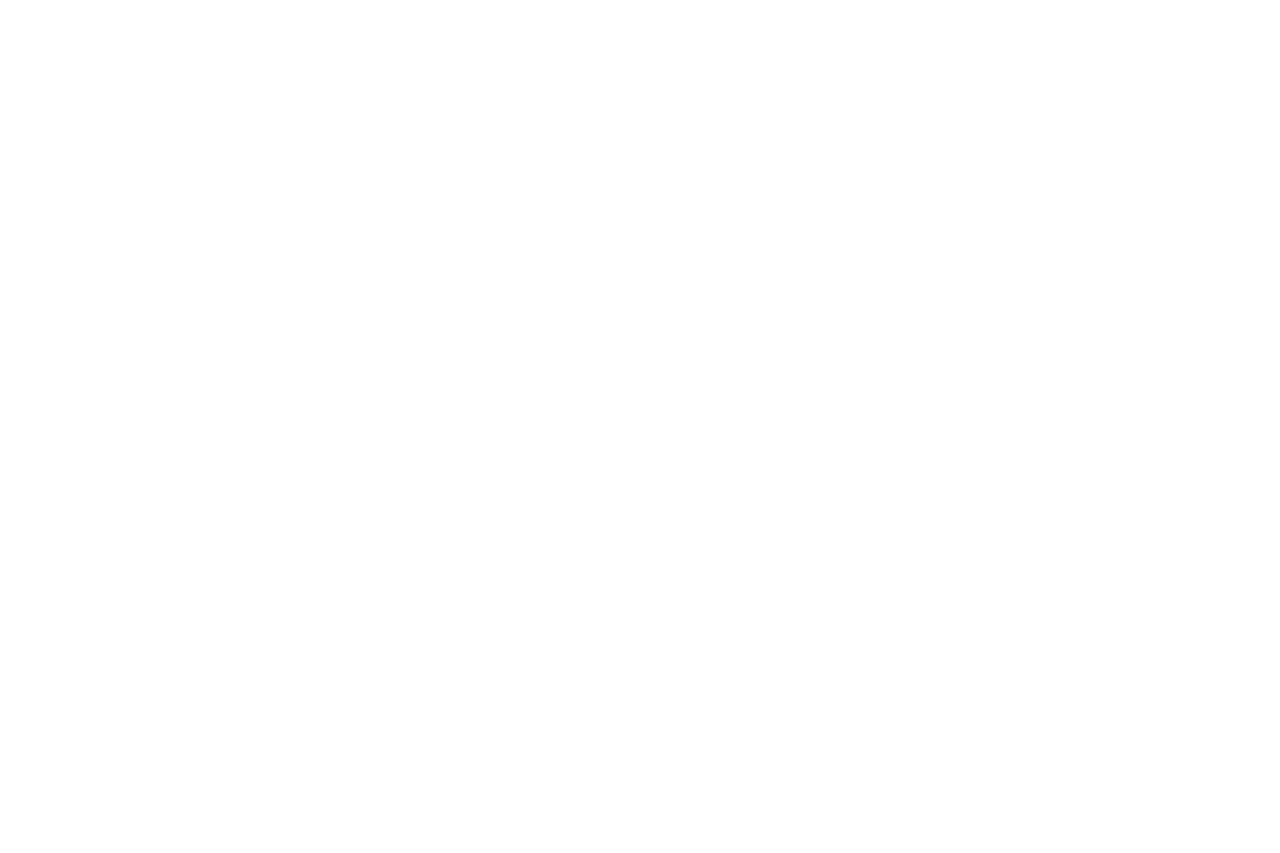Todos aquellos a quienes Dios ha querido asociar a su pueblo han sido unidos a Él en las mismas condiciones y con el mismo vínculo y clase de doctrina con la que estamos nosotros en el día de hoy. Pero como interesa que esta verdad quede bien establecida, expondré también de qué manera los patriarcas han sido partícipes de la misma herencia que nosotros, y han esperado la misma salvación que nosotros por la gracia de un mismo Mediador, aunque su condición fue muy distinta de la nuestra.
Si bien los testimonios de la Ley y de los Profetas que hemos recogido en confirmación de esto, demuestran claramente que jamás hubo en el pueblo de Dios otra regla de religión y piedad que la que nosotros tenemos, sin embargo, como los doctores eclesiásticos tratan muchas veces de la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento – lo cual podría suscitar escrúpulos entre algunos lectores no muy avisados – me ha parecido muy conveniente tratar más en particular este punto, para que quede bien claro. Y además, lo que ya de por sí era muy útil se convierte en una necesidad por la importunidad de ese monstruo de Servet, y de algunos exaltados anabaptistas, que no hacen más caso del pueblo de Israel que de una manada de puercos, y piensan que nuestro Señor no ha querido sino cebarlos en la tierra sin esperanza alguna de la inmortalidad celeste. Por tanto, para alejar este pernicioso error del corazón de los fieles, y para disipar todas las dificultades que podrían surgir al oír hablar de la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, consideremos brevemente en qué se parece y en qué se diferencia el pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel antes de la venida de Cristo al mundo, y el pacto que con nosotros ha establecido después de manifestarse Cristo en carne humana.
- Los pactos encierran una misma sustancia y verdad, pero difieren en su dispensación
Todo se puede aclarar con una simple palabra. El pacto que Dios estableció con los patriarcas del Antiguo Testamento, en cuanto a la verdad y a la sustancia es tan semejante y de tal manera coincide con la nuestra que es realmente la misma, y se diferencia únicamente el orden y la manera de la dispensación.
Pero como nadie podría obtener un conocimiento cierto y seguro con una simple afirmación, es necesaio explicarlo más ampliamente, si que queremos que sirva de algún provecho. Al exponer las semejanzas, o por mejor decir, su unidad, sería superfluo volver a tratar de cada una de las partes ya expuestas; e igualmente estaría fuera de propósito traer aquí lo que expondré en otro lugar. Ahora insistiremos principalmente en tres puntos.
El primero será entender que el Señor no ha propuesto a los judíos una abundancia o felicidad terrenas como fin al que debieran de aspirar o tender, sino que los adoptó en la esperanza de una inmortalidad, y que les reveló tal adopción, tanto en la Ley como en los Profetas.
El segundo es que el pacto por el que fueron unidos a Dios no se debió a sus méritos, sino que tuvo por única razón la misericordia del que los llamó.
El tercero es que ellos tuvieron y conocieron a Cristo como Mediador por el cual habrían de ser reconciliados con Dios y ser hechos partícipes de sus promesas.
El segundo punto, como no ha sido aún bien explicado, se desarrollará más ampliamente en el lugar oportuno; probaremos con numerosos testimonios de los profetas, que todo el bien que el Señor ha podido prometer a su pueblo ha procedido exclusivamente de su bondad y clemencia.
Testimonio de la Escritura
Como este aspecto es el que tiene mayor interés para el tema que nos ocupa ahora, es preciso que ponga mayor diligencia en aclararlo. Nos detendremos, pues, en él; y al mismo tiempo, si algo falta para explicar claramente los otros dos, lo indicamos brevemente, o lo remitiremos a su lugar oportuno.
Respecto a los tres puntos, el Apóstol nos quita toda duda cuando dice que Dios Padre había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras el Evangelio de su Hijo, el cual Él ahora ha publicado en el tiempo que había determinado (Rom. 1:2). Y que: la justicia de la fe enseñada en el Evangelio tiene el testimonio de la Ley y Profetas (Rom.3:21).
1º. Esperanza de inmortalidad. El Evangelio ciertamente no retiene el corazón de los hombres en el gozo de esta vida presente, sino que la eleva a la esperanza de la inmortalidad; no lo fija en los deleites terrenales sino que al anunciar que su esperanza ha de estar puesta en el cielo, en cierto modo lo transporta allí. Y así el Apóstol lo define en otro lugar diciendo: «Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia” (Ef. 1:13). «(hemos) oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en 1os cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio» (Col. 1:4). Igualmente: «A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo» (2 Tes. 2:14). De ahí que se le llame «palabra de verdad» (Ef. 1:13); «poder de Dios para salvación a todo aquel que cree» (Rom. 1:16), y «reino de los cielos» (Mt. 3:2). Mas si la doctrina del Evangelio es espiritual y abre la puerta para entrar en posesión de la vida incorruptible, no pensemos que aquellos a quienes les fue prometida y anunciada se han envilecido entre deleites corporales como animales, descuidando en absoluto sus almas.
Y no hay motivo para que nadie piense que las promesas del Evangelio que se hallan en la Ley y en los Profetas fueron asignadas al pueblo del Nuevo Testamento, porque el Apóstol, después de afirmar que el Evangelio había sido prometido en la Ley, añade que «todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley» (Rom. 3:19). Concedo que esto viene a otro propósito; pero el Apóstol no era tan distraído, que al decir que todo cuanto la Ley enseña pertenecises realmente a los judíos, y no recordase lo que pocos versículos antes había dicho respecto al Evangelio prometido en la Ley. Clarísimamente, pues, el Apóstol demuestra que el Antiguo Testamento se refería principalmente a la vida futura, pues dice que las promesas del Evangelio están contenidas en él.
2º. Salvación gratuita. Por la misma razón se deduce que el Antiguo Testamento consistía en la gratuita misericordia de Dios y que era confirmado por la intercesión de Jesucristo. Porque la predicación del Evangelio no anuncia otra cosa sino que los infelices pecadores son justificados por la sola clemencia paternal de Dios, sin que ellos la pudieran merecer, y que toda ella se compendia en Cristo.
¿Quién, pues, se atreverá a separar a los israelitas de Cristo, cuando se nos dice que el pacto del Evangelio, cuyo único fundamento es Cristo, ha sido establecido con ellos? ¿Quién osará privarles del beneficio de la gratuita salvación, cuando se nos dice quien les ha impartido la doctrina de la justicia de la fe?
3º. Cristo Mediador. Para no alargar demasiado la discusión de una cosa tan clara, oigamos la admirable sentencia del Señor: «Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día; y lo vio, y se gozó» (Jn.8:56). Y lo que en este lugar afirma Cristo de Abraham, el Apóstol muestra que ha sido general en todo el pueblo fiel, al decir: «Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos» (Heb. 13:8). Porque no se refiere en este lugar únicamente a la eterna divinidad de Cristo, sino también a su virtud y poder, la cual fue siempre manifestada a los fieles. Por esto la bienaventurada Virgen y Zacarías en sus cánticos llaman a la salvación que ha sido revelada en Cristo «cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a Abraham y a los patriarcas» (Le. 1:54-55; 72-73). Si Dios, al manifestar a Cristo, ha cumplido el juramento que antes había hecho, no se puede decir de ningún modo que el fin del Antiguo Testamento no haya sido siempre Cristo y la vida eterna.
—
Extracto del libro: “Institución de la Religión Cristiana”, de Juan Calvino