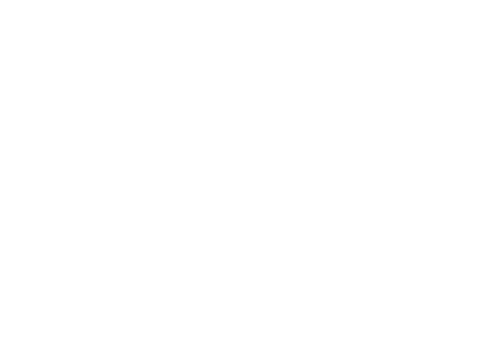«Es necesario orar siempre» «Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar.» (Lucas 18:1; 1 Timoteo 2:8).
Me dirigiré ahora a los que realmente desean ser salvos, pero no saben lo que deben hacer. Confío en que alguno de mis lectores se encuentre entre estos. En cualquier caminata debe darse un primer paso; debe haber un cambio: el abandono de una posición estática y un movimiento hacia adelante. Las peregrinaciones de Israel -de Egipto a Canaán- fueron largas y agotadoras. Tardaron más de cuarenta años y no llegaron a cruzar el río Jordán; pero entre todos los israelitas hubo algunos que marcharon primero de Rameses a Succoth. ¿Cuál es el primer paso que el hombre da al abandonar el pecado y el mundo? Cuando ora de todo corazón.
Para construir cualquier edificio, hay que colocar una primera piedra y dar un primer golpe. Noé tardó años para construir el arca, pero para empezarlo, un día tuvo que hendir el hacha en un árbol. El templo de Salomón era un edificio esplendoroso, pero hubo un día en que la primera piedra fue arrancada del monte Moriah y puesta como fundamento. ¿Cuándo es colocada la primera piedra del edificio espiritual por el Espíritu? En el momento y día cuando el corazón del hombre se abre a Dios en oración.
Si algún lector de este escrito desea la salvación, y quiere saber qué es lo que tiene que hacer, yo le aconsejo que hoy mismo vaya a Cristo y que en la quietud de su habitación le suplique que salve su alma. Dile que tú has oído que Él recibe a los pecadores, y que en cierta ocasión dijo: «Al que a mí viene, no le echo fuera.” (Juan 6:37.) Dile que eres un pobre y miserable pecador y que vienes a Él confiando en su propia invitación. Dile que te entregas completamente en sus manos; que eres tan indigno y te sientes tan desprovisto de esperanza, que si Él no te salva no podrás jamás salvarte. Pídele que te libre de la culpa, poder y consecuencia del pecado. Suplícale que te perdone y te lave con su preciosa sangre, y que te dé un nuevo corazón y poder para ser su discípulo y siervo de ahora en adelante. Si en verdad buscas y ansías la salvación, ve hoy mismo a Cristo y suplícale todas estas cosas.
Dile todo esto con tus propias palabras y según tu propia manera de ser. Si estuvieras enfermo y te visitara el médico, le dirías dónde sientes el dolor. Si tu alma realmente experimenta el dolor del pecado, encontrarás palabras para decírselo a Cristo. No dudes nunca de su buena disposición para salvarte; tú eres pecador y Él vino a salvar a los pecadores: «No he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento.” (Lucas 5:32.)
No vaciles por tu indignidad. Que nada ni nadie te detenga. El deseo de hacerte esperar viene del diablo. Tal como eres, ¡acude a Cristo! Cuanto más grande es el pecado, más urgente es la necesidad de acudir a Cristo. No solucionarás ni cambiarás nada mientras te mantengas alejado de Cristo.
No temas por el hecho de que tu oración es balbuceante, tus palabras pobres y tu lenguaje entrecortado: Jesús puede entenderte. De la misma manera que una madre entiende los primeros balbuceos de su tierno hijo, así el Señor Jesús entiende a los pecadores. Él puede interpretar los suspiros y comprender los gemidos.
No desesperes si la respuesta no es inmediata. mientras hablas, Jesús te escucha; y si tarda en contestar es por alguna razón sabia, o quizá porque desee comprobar tu deseo y sinceridad. Continúa orando, y verás como vendrá la respuesta. Recuerda pues, si es que deseas ser salvo, el consejo que te he dado en este día y ponlo por obra para el bien y salvación de tu alma.
Hablaré ahora, en último lugar, a los que oran. Confío que algunos de los que leen este escrito saben bien lo que es la oración y experimentan el Espíritu de adopción en sus corazones. Para los tales van estas palabras de consejo fraternal y de exhortación. El incienso que se ofrecía en el tabernáculo debía de prepararse según una fórmula muy especial; recordemos esto y mostremos gran cuidado en la manera y modo como ofrecemos nuestras oraciones.
El creyente sincero a menudo está turbado y es que sobre sus rodillas ha podido comprender aquellas palabras del Apóstol: «Queriendo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí.” (Romanos 7:21.) Sobre nuestras rodillas hemos comprendido al Salmista cuando dice: «Odio los pensamientos vanos». Podemos también comprender la oración de aquel pobre hotentote convertido, al decir: «Señor, líbrame de todos mis enemigos, pero sobre todo, de este mal hombre que soy yo.” Pocos son los creyentes que no han experimentado que a menudo los momentos de oración son momentos de conflicto. El diablo muestra una peculiar ira contra nosotros cuando nos ve orando. Yo creo, de todos modos, que las oraciones que se hacen sin encontrar combate espiritual alguno en el alma, merecen recelo por nuestra parte. Somos pobres jueces de nuestras oraciones, y a menudo la oración que más place a Dios es aquella que a nosotros menos nos complace. Permíteme, pues, que como compañero en la contienda cristiana te brinde unas palabras de exhortación:
En primer lugar te recalcaré la importancia de la reverencia y la humildad en la oración. No nos olvidemos nunca de lo que somos y de lo solemne que es hablar con Dios. No nos introduzcamos delante de su presencia de una manera loca y precipitada. Digámonos a nosotros mismos: «Estamos sobre tierra santa; este lugar es nada menos que puerta del cielo; no podemos jugar con Dios.” No nos olvidemos de las palabras de Salomón: «No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios: porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra.” (Eclesiastés 5:2.) Cuando Abraham habló con Dios, dijo: «Yo soy polvo y ceniza» (Génesis 18:27). Job dijo: «He aquí que yo soy vil.” (Job 40:4.) Acerquémonos a Dios con el mismo espíritu.
—
Extracto del libro: «El secreto de la vida cristiana» de J.C. Ryle