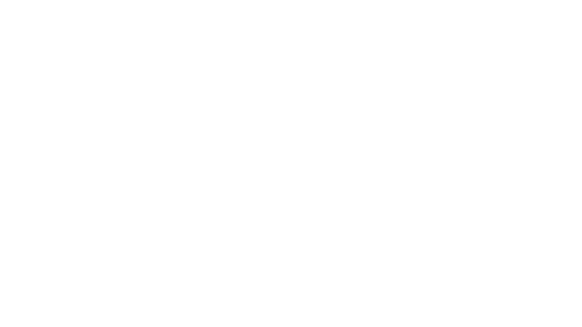Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. (Juan 21:16).
Si amamos a una persona, desearemos pensar en ella. No será necesario que se nos haga memoria sobre la misma, pues no olvidaremos su nombre, su parecido, su carácter, sus gustos, su posición, su ocupación. Durante el día su recuerdo cruzará nuestros pensamientos muchas veces, aun por lejos que se encuentre. Pues bien, lo mismo sucede entre el verdadero creyente y Cristo. Cristo «mora en su corazón» y en su pensamiento (Efesios 3:17). En la religión, el afecto es el secreto de una buena memoria. La gente del mundo, de por sí, no piensa en Cristo, y es que sus afectos no están en Él. Pero el verdadero cristiano durante toda su vida piensa en Cristo y en su obra, pues le ama.
Si amamos a una persona, desearemos oír hablar de ella. Será un placer para nosotros oír hablar a otras personas de ella, y mostraremos interés por cualquier noticia que haga referencia a ella. Cuando alguien describa su manera de ser, de obrar y de hablar, le escucharemos con la máxima atención. Algunos oirán hablar de ella con completa indiferencia, pero nosotros, al oír mencionar su nombre, nos llenaremos de alegría. Pues bien, lo mismo sucede entre el creyente y Cristo. El verdadero creyente se deleita cada vez que oye algo acerca de su Maestro. Los sermones que más le gustan son aquellos que están llenos de Cristo; y las compañías que más prefiere son las de aquellos que se deleitan en las cosas de Cristo. Leí de una ancianita galesa que no sabía nada de inglés, y cada domingo andaba varios kilómetros para oír a un predicador inglés. Al preguntarle por qué andaba tanto si no podía entender la lengua, ella contestó que como el predicador mencionaba tantas veces el nombre de Cristo, esto le hacía mucho bien, puesto que oír tantas veces el nombre de su Salvador era una experiencia dulce.
Si amamos a una persona, nos agradará leer de ella. ¡Qué placer más intenso proporciona a la esposa una carta del marido ausente, o a la madre las noticias del hijo lejano! Para los extraños estas cartas apenas si tendrán valor y sólo a duras penas las leerán. Pero los que aman a los que las han escrito, verán en estas cartas algo que nadie más puede ver; las leerán una y otra vez, y las guardarán como un tesoro. Pues bien, esta es la misma experiencia entre el verdadero cristiano y Cristo. El verdadero creyente se deleita en la lectura de las Escrituras, pues son ellas las que le hablan de su amado Salvador.
Si amamos a una persona, nos esforzaremos para complacerla. Desearemos amoldarnos a sus gustos y opiniones, y obrar según su consejo. Estaremos incluso dispuestos a negarnos a nosotros mismos para adaptarnos a sus deseos, y a abstenernos de aquellas cosas que sabemos que aborrece. Con tal de agradarle mostraremos interés en hacer aquello que por naturaleza no estamos inclinados a hacer. Pues bien, lo mismo suele suceder entre el creyente y Cristo. Para poder agradarle el verdadero cristiano se esfuerza en ser santo en cuerpo y en espíritu. Abandonará cualquier práctica o hábito si sabe que es algo que no complace a Cristo. Contrariamente a lo que hacen los hijos del mundo, no murmurará ni se quejará de que los requerimientos de Cristo son demasiado estrictos o severos. Para él los mandamientos de Cristo no son penosos, ni pesada su carga. ¿Y por qué es esto así? Simplemente porque le ama.
Si amamos a una persona amaremos también a sus amigos. Aún antes de conocerles ya mostramos hacia ellos una favorable inclinación, y esto porque compartimos un mismo amor hacia el amigo o los amigos. Cuando llegamos a conocerles no experimentamos sensación de extrañeza; un sentimiento común nos une: ellos aman a la misma persona que amamos y esto es ya una presentación. Pues bien, lo mismo viene a suceder con el creyente y Cristo. El verdadero cristiano considera a los amigos de Cristo como sus propios amigos, y como miembros del mismo cuerpo, hijos de la misma familia, soldados del mismo ejército y viajantes hacia el mismo hogar. Cuando les ve por primera vez, parece como si ya les hubiera conocido de siempre. Y a los pocos minutos de estar con ellos experimenta una afinidad y familiaridad mucho mayor que cuando está entre gente del mundo que ya hace muchos años que conoce. ¿Y cuál es el secreto de todo esto? Simplemente, un mismo afecto al Salvador, un mismo amor al Señor.
Si amamos a una persona, seremos celosos por su nombre y honra. No permitiremos que se hable mal de ella y saldremos en su defensa. Nos sentiremos obligados a mantener sus intereses y su reputación. Pues bien, algo parecido sucede entre el verdadero cristiano y Cristo. El verdadero creyente reaccionará con santo celo en contra de las injurias hechas a la Palabra del maestro, a su causa y a su Iglesia. Si las circunstancias así lo requieren, le confesará delante de los príncipes y mostrará su sensibilidad ante la más insignificante afrenta. No callará ni permitirá que la causa del Maestro sea pisoteada, sino que testificará en su favor. ¿Y por qué todo esto? Porque le ama.
Si amamos a una persona, desearemos hablar con ella. Le diremos todos nuestros pensamientos, y le abriremos nuestro corazón. No nos será difícil encontrar tema de conversación. Por reservados y callados que seamos con otras personas, siempre nos resultará fácil hablar con el amigo que amamos de verdad. ¡Tendremos tantas cosas para decir, informar y preguntar! Pues bien, es así entre el verdadero creyente y Cristo. El verdadero cristiano no tiene dificultad para hablar a su Salvador. Cada día tiene algo que decirle, y no es feliz hasta que se lo ha dicho. A través de la oración, cada mañana y cada noche habla con su Maestro. Le expone sus deseos, sus necesidades, sus sentimientos y sus temores. En la hora de la dificultad busca su consejo, y en los momentos de prueba su consuelo; no puede hacer otra cosa: debe conversar continuamente con su Salvador, pues sino, desmayaría en el camino. ¿Y por qué? Simplemente, porque le ama.
Finalmente, si amamos a una persona, desearemos estar siempre con ella. El pensar, oír y hablar de la persona amada, hasta cierto punto nos complace, pero no es suficiente; si en verdad amamos, deseamos algo más: deseamos estar siempre en compañía de la persona amada. Ansiamos estar con ella continuamente, y las despedidas nos son en extremo molestas. Pues bien, es así también entre el verdadero creyente y Cristo. El corazón del verdadero cristiano suspira por aquel día cuando verá a su Maestro cara a cara, y para toda la eternidad. Ansía poner punto final al pecar, al arrepentimiento, al creer, y suspira por aquella vida sin fin en la que se verá como ha sido visto, y en la que no habrá más pecado. El vivir por fe le ha sido dulce, pero sabe que el vivir por vista aún le será más dulce. Encontró placentero el oír de Cristo, el hablar de Cristo, y el leer de Cristo; pero mucho mejor será ver a Cristo con sus propios ojos, y para siempre. «Más vale vista de ojos, que deseo que pasa» (Eclesiastés 6:9). ¿Y por qué todo esto? Simplemente, porque le ama.
—
Extracto del libro: «El secreto de la vida cristiana» de J.C. Ryle