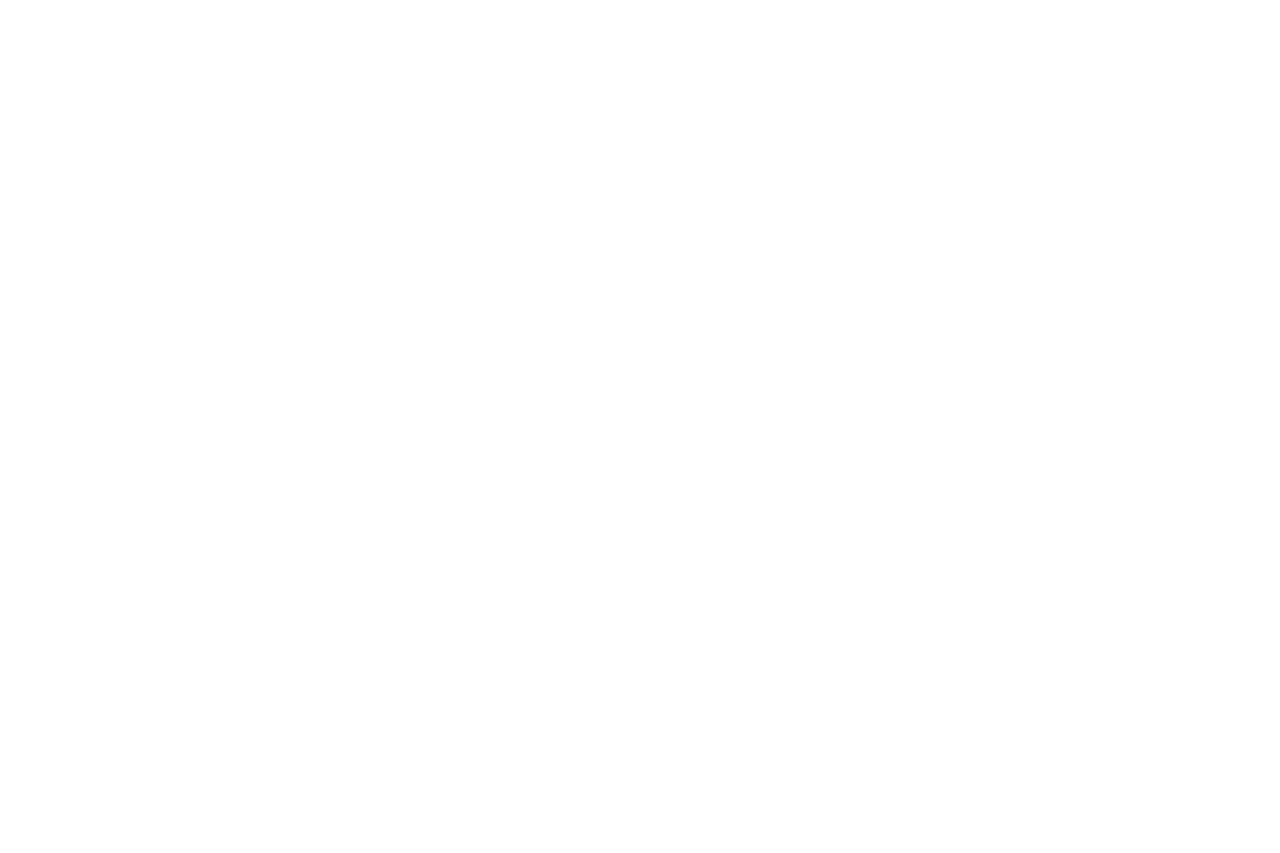Estando nosotros condenados, muertos y perdidos por nosotros mismos, sólo podemos encontrar la libertad, la vida y la salvación en Él, como admirablemente lo dice san Pedro: «No hay otro Nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos» (Hch.4:12). Y no ha sido por casualidad, o por capricho de los hombres por lo que se le puso a Cristo el Nombre de Jesús, sino que fue traído del cielo por el ángel como embajador del eterno consejo de Dios; dando como razón del Nombre, que Él salvaría a su pueblo de sus pecados (Mt. 1:21; Lc. 1:31). Con estas palabras se le confía el cargo de Redentor, para que fuese así nuestro Salvador.
Sin embargo, la redención se frustraría si no nos llevase de continuo y cada día hasta conseguir la perfecta salvación. Por eso, por poco que nos apartemos de Él se desvanece nuestra salvación, que reside totalmente en Él; de modo que los que no descansan y se dan por satisfechos con Él se privan totalmente de la gracia. Por ello es digno de ser meditado el aviso de san Bernardo: que el nombre de Jesús no solamente es luz, sino también alimento; y asimismo aceite, sin el cual todo alimento del alma se seca; que es sal, sin la cual todo resulta insípido; en fin, que es miel en la boca, melodía en el oído, alegría en el corazón y medicina para el alma; y que todo aquello de que se puede disfrutar carece de aliciente, si no se nombra a Jesús’.
Pero hemos de considerar atentamente de qué modo nos ha alcanzado la salvación, para que no solamente estemos persuadidos y ciertos de que es Él el autor de nuestra salvación, sino también para que abrazando cuanto confirma nuestra fe, rechacemos lo que de algún modo puede apartarnos de ella. Porque como quiera que nadie puede descender a sí mismo, poner la mano en su corazón y considerar lo que es de verdad, sin sentir que Dios le es enemigo y hostil, y que, por consiguiente, necesita absolutamente procurarse algún modo de aplacarlo – lo cual no se puede conseguir sin satisfacción – es menester tener una certeza plena e indubitable. Porque la ira y maldición de Dios tienen siempre cercados a los pecadores, hasta que logran su absolución; porque siendo. Él justo Juez, no consiente que su Ley sea violada sin el correspondiente castigo.
¿Cómo se concilian la misericordia y la justicia de Dios para con nosotros?
Pero antes de pasar más adelante, consideraremos brevemente cómo es posible que Dios, el cual nos ha prevenido con su misericordia, haya sido enemigo nuestro hasta que mediante Jesucristo se reconcilió con nosotros. Porque ¿cómo podría habernos dado en su Hijo Unigénito una singular prenda de amor, si de antemano no nos hubiera tenido buena voluntad y amor gratuito? Como parece, pues, que hay aquí alguna repugnancia y contradicción, resolveré el escrúpulo que de aquí podría seguirse.
El Espíritu Santo afirma corrientemente en la Escritura que Dios ha sido enemigo de los hombres, hasta que fueron devueltos a su gracia y favor por la muerte de Cristo (Rom. 5:10); que los hombres fueron malditos, hasta que su maldad fue expiada por el sacrificio de Cristo (Gál. 3:10-13); que estuvieron apartados de Dios, hasta que por el cuerpo de Cristo volvieron a ser admitidos en su compañía (Col. 1:21-22). Estas maneras de expresarse se adaptan muy bien a nuestro sentido, para que comprendamos perfectamente cuán miserable e infeliz es nuestra condición fuera de Cristo. Porque si no se dijera con palabras tan claras, que la ira, el castigo de Dios y la muerte eterna pendían sobre nosotros, conoceríamos mucho peor hasta qué punto seríamos desventurados sin la misericordia de Dios, y apreciaríamos mucho menos el beneficio de la redención.
—
Extracto del libro: “Institución de la Religión Cristiana”, de Juan Calvino