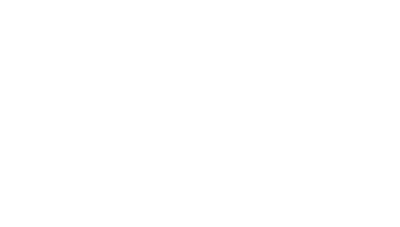Debemos pues retener que jamás tendremos por verdadera la doctrina hasta que nos conste que su autor es el mismo Dios. Por eso la prueba perfecta de la Escritura, comúnmente se toma de la Persona de Dios que habla en ella. Ni los profetas ni los apóstoles presumían de viveza de entendimiento, ni de ninguna de aquellas cosas que suelen dar crédito a los que hablan, ni insisten en las razones naturales, sino que para someter a todos los hombres y hacerlos dóciles, ponen delante el sacrosanto nombre de Dios. Resta, pues, ahora ver cómo se podrá discernir, y no por una opinión aparente, sino de verdad, que el Nombre de Dios no es usurpado temerariamente, ni con astucia ni con engaño. Si queremos, pues, velar por las conciencias, a fin de que no sean de continuo llevadas de acá para allá cargadas de dudas y que no vacilen ni se estanquen y detengan en cualquier escrúpulo, es necesario que esta persuasión proceda de más arriba que de razones, juicios o conjeturas humanas, a saber, del testimonio secreto del Espíritu Santo. Es verdad que si yo quisiera tratar de esta materia con argumentos y pruebas, podría aducir muchas cosas, las cuales fácilmente probarían que si hay un Dios en el cielo, que ese Dios es el autor de la Ley, de los Profetas y del Evangelio. Y aún más, que aunque los más doctos y sabios del mundo se levantasen en contra y pusiesen todo su entendimiento en esta controversia, por fuerza se les hará confesar, con tal de que no estén del todo endurecidos y obstinados, que se ve por señales manifiestas y evidentes que es Dios el que habla en la Escritura, y por consiguiente que la doctrina que en ella se contiene es del cielo.
Luego veremos que todos los libros de la Sagrada Escritura son sin comparación mucho más excelentes y que se debe hacer de ellos mucho más caso que de cuantos libros hay escritos. Y aún más, si tenemos los ojos limpios y los sentidos íntegros, pronto se pondrá ante nosotros la majestad de Dios, que ahuyentando la osadía de contradecir, nos forzará a obedecerle.
Con todo, van fuera de camino y pervierten el orden los que pretenden y se esfuerzan en mantener la autoridad y credibilidad de la Escritura con argumentos y disputas. En cuanto a mí, aunque no estoy dotado de mucha gracia ni soy orador, sin embargo, si tuviese que disputar sobre esta materia con los más astutos denigradores de Dios que se pudieran hallar en todo el mundo, los cuales procuran ser tenidos por muy hábiles en debilitar y hacer perder su fuerza a la Escritura, confío en que no me sería muy difícil rebatir su charlatanería, y que si el trabajo de refutar todas sus falsedades y cavilaciones fuese útil, ciertamente sin gran dificultad mostraría que todas sus fanfarronerías, que llevan de un lado a otro a escondidas, no son más que humo y vanidad. Pero aunque hayamos defendido la Palabra de Dios de las detracciones y murmuraciones de los impíos, eso no quiere decir que por ello logremos imprimir en el corazón de los hombres una certeza tal cual lo exige la piedad. Como los profanos piensan que la religión consiste solamente en una opinión, por no creer ninguna cosa temeraria y ligeramente quieren y exigen que se les pruebe con razones que Moisés y los profetas han hablado inspirados por el Espíritu Santo. A lo cual respondo que el testimonio que da el Espíritu Santo es mucho más excelente que cualquier otra razón. Porque, aunque Dios solo es testigo suficiente de si mismo en su Palabra, con todo a esta Palabra nunca se le dará crédito en el corazón de los hombres mientras no sea sellada con el testimonio interior del Espíritu. Así que es menester que el mismo Espíritu que habló por boca de los profetas, penetre dentro de nuestros corazones y los toque eficazmente para persuadirles de que los profetas han dicho fielmente lo que les era mandado por el Espíritu Santo.
Esta conexión la expone muy bien el profeta Isaías hablando así: (Is. 9,2 1): «El Espíritu mío que está en ti y las palabras que Yo puse en tu boca y en la boca de tu posteridad nunca faltarán jamás”. Hay personas buenas que, viendo a los incrédulos y a los enemigos de Dios murmurar contra la Palabra de Dios sin ser por ello castigados, se afligen por no tener a mano una prueba clara y evidente para cerrarles la boca. Pero se engañan no considerando que el Espíritu Santo expresamente es llamado sello y arras para confirmar la fe de los piadosos, porque mientras que Él no ilumine nuestro espíritu, no hacemos más que titubear y vacilar.
—
Extracto del libro: “Institución de la Religión Cristiana”, de Juan Calvino