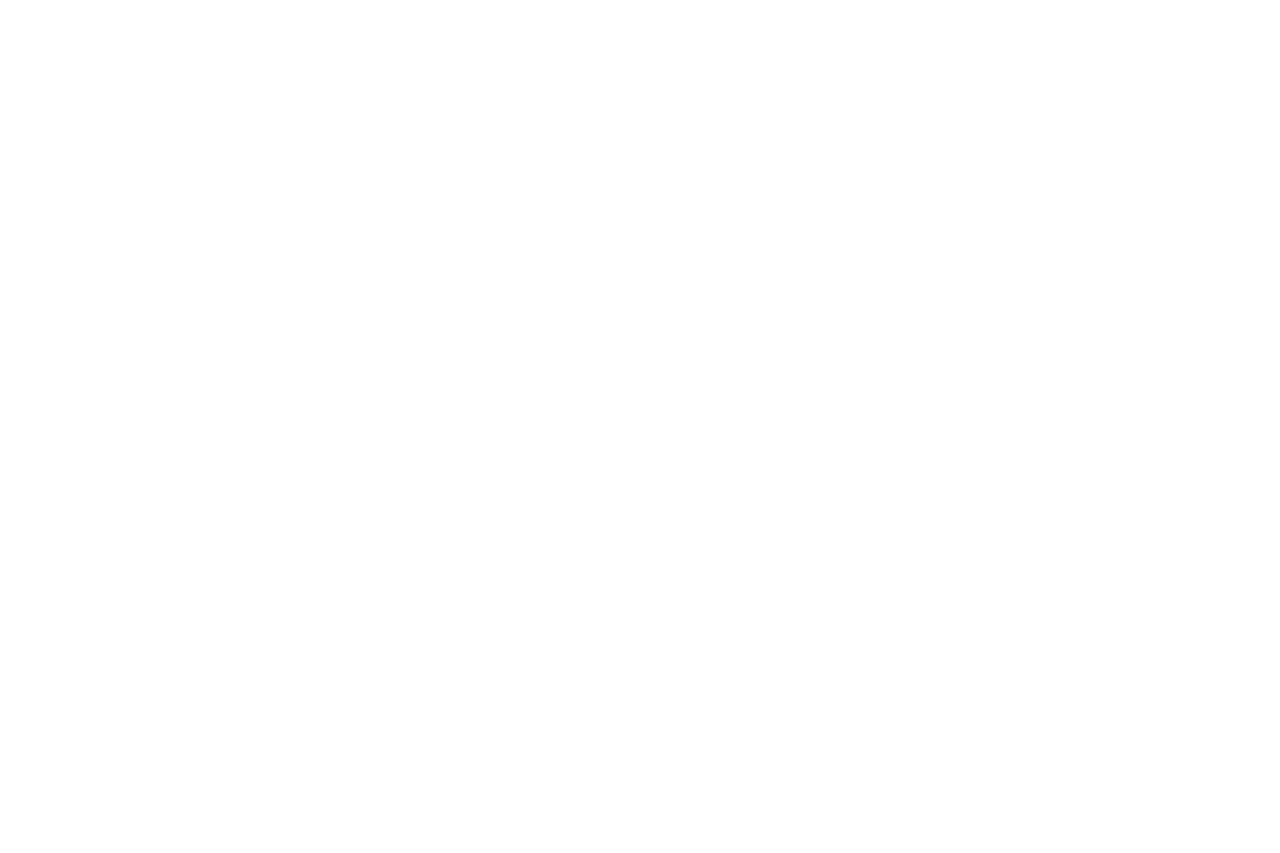Las Escrituras ponen de manifiesto que nosotros tenemos «este tesoro», es decir, el tesoro de la nueva vida en «vasijas de barro». Este pobre mortal todavía no ha sido revestido de inmortalidad; este ser corruptible no ha sido todavía vestido de incorrupción, y juntamente con la nueva vida tenemos dentro de nosotros la vieja naturaleza, esa naturaleza viciosa y corrompida que no será mortificada totalmente hasta que nos marchemos de este mundo. Como resultado de ello, no solamente podemos pecar sino que pecamos. Y a veces, si permitimos que la vieja naturaleza se haga dueña de nosotros y no nos apoyamos constantemente sobre Dios en busca de fuerza, Dios permitirá que alguno de sus elegidos caiga momentáneamente. El relato de la Escritura no permite a nadie dudar de que David era un hijo de Dios; con todo llegó el día en que David cometió un asesinato después de haber cometido adulterio. El relato espiritual no permite que nadie dude de que Pedro era un hijo de Dios; sin embargo, fue Pedro quien negó a Su Señor con juramentos.
Nuestros antepasados en la fe, no solamente explicaron el «por qué» de todo ello, sino que ofrecieron una solemne advertencia relacionada con esta condición. Así, leemos: «Aunque la debilidad de la carne no puede prevalecer contra el poder de Dios, quien confirma y preserva a los verdaderos creyentes en un estado de gracia, con todo, los conversos no están siempre tan influenciados por el Espíritu de Dios, como no lo están en algunas particulares situaciones de pecado para desviarlos de la guía de la gracia divina, siendo así seducidos por la lujuria de la carne; por tanto, tienen que ser constantes en vigilar sus actos y la oración, para que no sean conducidos a caer en la tentación. Cuando todo esto se despida, no solamente están en condiciones de ser arrastrados a terribles pecados por Satán, el mundo y la carne, sino que a veces por la justa permisión de Dios, caen realmente en esos males. Esta es la lamentable caída de David, de Pedro y de otros santos descritos en la Sagrada Escritura, y que así lo demuestra.
«Por tan enormes pecados, sin embargo, ellos ofenden tremendamente a Dios, incurren en una culpa mortal, entristecen al Espíritu Santo, interrumpen el ejercicio de la fe, hieren gravemente sus conciencias y a veces pierden el sentido del favor de Dios, durante un tiempo, hasta que en su retorno al camino recto con un profundo arrepentimiento, la luz paternal de Dios brilla nuevamente sobre ellos.» Pero Dios, que es rico en misericordia, de acuerdo con su inmutable propósito de elección, no retira totalmente al Espíritu Santo de su propio pueblo, incluso en sus dramáticas caídas; ni procede tan lejos como para hacer perder la gracia de la adopción, ni estropea el estado de justificación, o deja que se cometa el pecado hasta la muerte; ni tampoco permite que queden completamente abandonados, ni les hace caer en una destrucción eterna sin remedio» (Quinto Título de la Doctrina, art. IV, V y VI).Pero tened cuidado, vosotros quienes pervertís esta doctrina y decís: «Todo va bien con mi alma», cuando todo va mal con vuestra alma. Tened cuidado, vosotros los que pervertís esta verdad de Dios y decís: «Puedo vivir en el pecado y con todo, no perderme.» Hay algo más importante en la vida de David que su pecado, y fue su arrepentimiento. Hay algo más importante en la vida de Pedro que su pecado, y fue su arrepentimiento. Eso es precisamente porque podemos saber que cada uno de estos dos hombres era un hijo de Dios, porque Dios llevó a ambos al lugar del arrepentimiento. Cuando vemos su corazón destrozado por el pecado; cuando contemplamos su agonía, sus lágrimas a causa de haber pecado, entonces entendemos que son verdaderos hijos de Dios, y no antes.
Así es como leemos en el Quinto Título de la Doctrina, art. VII, de que Dios: «los renueva cierta y poderosamente por medio de Su Palabra y Espíritu convirtiéndolos, a fin de que se contristen, de corazón y según Dios quiere, por los pecados cometidos; deseen y obtengan, con un corazón quebrantado, por medio de la fe, perdón en la sangre del Mediador; sientan de nuevo la gracia de Dios de reconciliarse entonces con ellos; adoren Su misericordia y fidelidad; y en adelante se ocupen más diligentemente en su salvación con temor y temblor.»
Cuando alguien que es miembro de la iglesia peca voluntaria, deliberada y continuamente, tanto si su pecado es un descuido de los medios de la gracia como falta de asistencia al culto de adoración, o si es un mal mayordomo de las posesiones materiales que Dios le ha dado, si es su falta el no alimentar a sus hijos en el temor y la admonición del Señor, o es la borrachera, el adulterio o el crimen. En el caso de cualquier miembro de un Iglesia que peca de ese modo, sabemos que existen dos posibles alternativas.
La primera posibilidad es que no se trata de un hijo de Dios. Puede haber sido miembro de la iglesia durante años. Puede haber servido en el consistorio o haber actuado como maestro en la escuela dominical. Puede haber sido superintendente de la escuela. Puede haber cantado en el coro o haber sido su director. Puede haber estado en el púlpito y haber aparentado ser un ministro del evangelio, y con todo, no haber sido nunca un hijo de Dios.
Ustedes preguntarán: «¿Es esto posible? ¿Es posible que un hombre que parezca ser un hijo de Dios, incluso por muchos años, luego se pueda descubrir que no fue un hijo de Dios desde el principio?» Por supuesto que es posible. Esta es la humana condición, porque el hombre mira a la apariencia externa, y solamente Dios ve en su corazón. Y a veces, las apariencias son de lo más decepcionantes. Esto es una de las lecciones de la parábola de Jesús sobre el sembrador y las cuatro parcelas de cultivo. Ustedes ya conocen la parábola. Algunas semillas cayeron sobre terreno duro, y fueron recogidas por los pájaros. Algunas semillas cayeron sobre un suelo débil, surgieron y florecieron por un tiempo, pero luego se marchitaron por falta de sustancias. Este es uno de los casos engañadores. Si alguien hubiese visto este grano en los primeros días, no habría notado nada extraño en él. Su apariencia era precisamente como aquella del grano que creció en el buen suelo; con todo, desde el principio estaba destinado a marchitarse y a morir. Hay algo así en la iglesia. Ciertas personas demuestran, durante un tiempo todas las apariencias de vitalidad y de vigor, y con todo, están destinadas desde el principio a caer lejos del buen suelo porque el Reino de Dios no está dentro de sus corazones; el amor del mundo está en ellos, y son personas no regeneradas de corazón y réprobos de mente.
Existe otra posibilidad, y solamente una. Puede ser que aquel que ha pecado sea un verdadero hijo de Dios. Su pecado es grave y las consecuencias son amargas. Pero existe una vasta diferencia. Un día se acercará a Dios en la agonía del arrepentimiento. Sí, en la agonía del arrepentimiento, ya que si es un hijo de Dios, recordará que Esaú buscó el lugar de la penitencia con lágrimas y no pudo encontrarlo. En una agonía de lágrimas, buscará el lugar de la penitencia, y si es un hijo de Dios, recibirá la gracia de hallarlo.
Esto también es la marca del santo. No se encuentra indiferente al pecado, sino angustiosamente consciente de él. Y esta es la marca de su perseverancia: que buscará el lugar de la penitencia con lágrimas, hasta que lo encuentre.
Y ahora, puede que te preguntes: «¿Cómo puedo estar seguro de que yo soy un hijo de Dios y de que Él nunca me dejará?» ¿Has llorado alguna vez por tus pecados? ¿Has sentido alguna vez de forma profunda y angustiosa que le has faltado a tu Dios? Solamente es ese hombre, esa mujer, quienes en la angustia de su culpa ante Dios –no una vez, sino mil veces– han buscado el perdón, y quienes pueden ahora con certeza ver que Dios no permitirá que ellos sean arrancados de Su mano.
- – – – –
Extracto del libro: “La fe más profunda” escrito por Gordon Girod