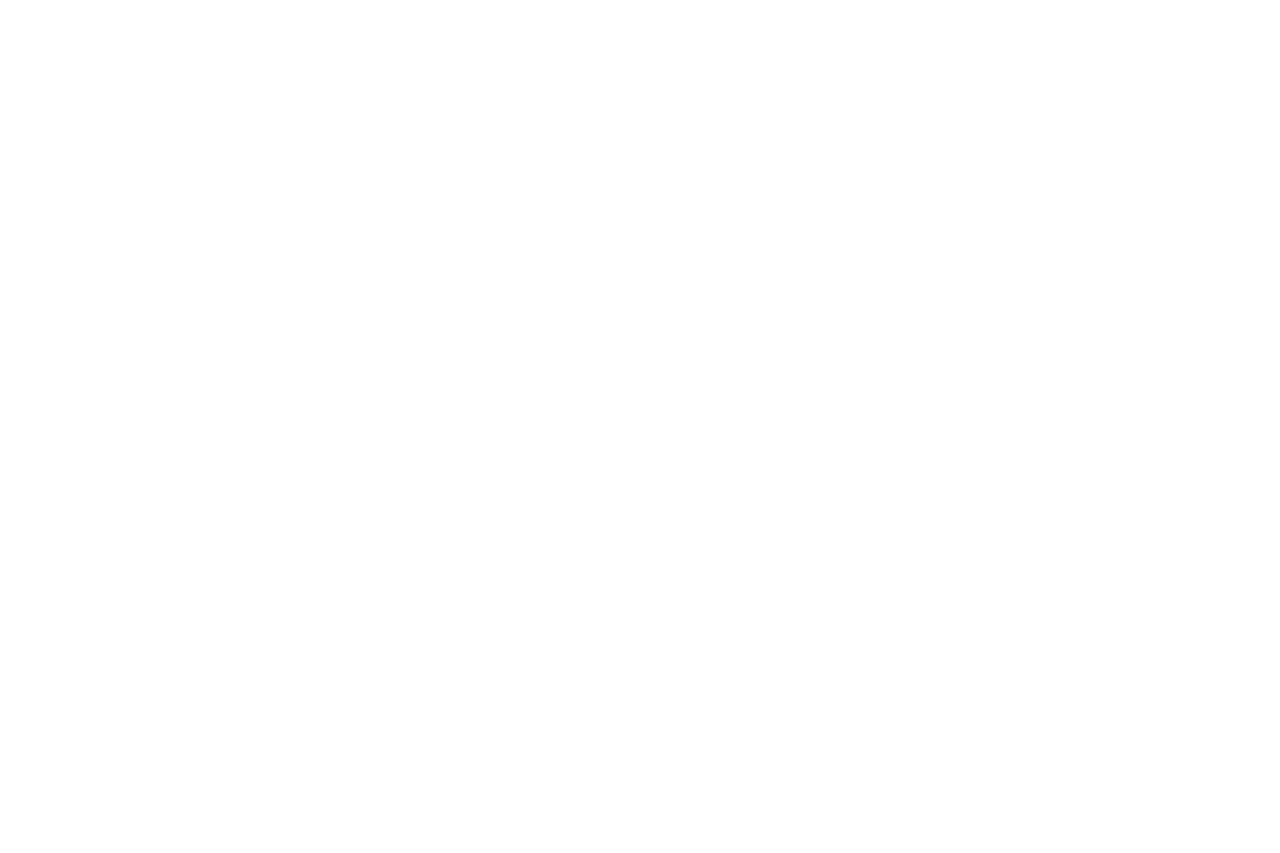Estando yo sentado a la puerta —dice un escritor estadounidense—, una de esas tardes inusualmente bellas con las que nos ha favorecido esta primavera, observando los juegos de mis dos hijos pequeños que correteaban por los caminos del jardín, deteniéndose aquí y allá para recoger una violeta de dulce aroma, morada o blanca, que perfumaba todo el aire, vi a poca distancia el carruaje de un querido e íntimo amigo que se dirigió rápidamente hasta mi puerta. Mi amigo se apeó. No percibí nada peculiar en su conducta hasta que atrajo a mi hijita hacia él y, de un modo solemne, le dijo: “Lizzie, tu abuela ha muerto. No la verás jamás”. “¡Muerta!”, exclamé. “¿Tienes una carta?”. “Sí”. Y, cuando se volvió para darme la carta, vi su mirada de total abatimiento y sentí que él había perdido a una madre.
Aquella madre y aquel hijo sentían la misma devoción el uno por el otro. Él era el menor de seis hijos. Habían estado separados durante varios años y él tenía alegres expectativas de verla en unas pocas semanas y presentarle a sus dos pequeños tesoros de los que ella había oído hablar tan a menudo, pero que no conocía. Por desgracia, esas ilusiones se han frustrado, y ese “Lizzie, tu querida abuela ha muerto. No la verás jamás”, sigue resonando en mis oídos como la primera vez que lo oí.
Pero la anciana madre era cristiana. La carta dice: “Durante toda la enfermedad, su mente estuvo siempre clara; no murmuró en ningún momento, sino que estaba ansiosa por partir”. Sin lugar a dudas, poco después de esto, contempló “al rey en su hermosura” (Is. 33:17) y la hicieron entrar a escenas de gloria donde hasta los querubines, tan acostumbrados a las visiones celestiales, se cubren el rostro con un velo. ¿Qué le parecerá ahora su peregrinar de setenta años? Ha entrado a la eternidad. ¿Y las tristezas y aflicciones que una vez la apenaron? “No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse” (Ro. 8:18). Con santo éxtasis, se inclina ante el trono y adora a la Trinidad. Creo que la veo, no como la vi una vez, vestida con ropa de luto y lamentando que la muerte había entrado en su familia. No, la muerte ha demostrado por fin ser su amiga, ha separado lo mortal de lo inmortal y la ha guiado a la felicidad del cielo. Allí, vestida con una túnica blanca, con una corona sobre su frente, un arpa en la mano, una juventud imperecedera en el rostro y la plenitud del gozo en su corazón, considera el final del tiempo en la tierra como la perfección de su existencia en la eternidad, en el cielo. Luego, al sonido de la trompeta del arcángel, ese amigo que durante tanto tiempo había encerrado su espíritu y que había sido el siervo de su voluntad, ese cuerpo purificado, ennoblecido, inmortalizado correrá una vez más hacia ella para estar juntos y, siendo ambos uno solo, estarán “siempre con el Señor” (1 Ts. 4:17).
La resurrección del cuerpo, la inmortalidad del alma, la divinidad, la expiación, la intercesión de Cristo, la perpetuidad de la felicidad, ¡qué doctrinas tan enriquecedoras y gloriosas! ¡Maravilloso destino el nuestro! Entrar en el mundo como el más desvalido de los seres terrenales, progresar, paso a paso, hasta convertirnos en alguien “poco menor que los ángeles” (Heb. 2:7), alcanzar una elevación superior a la de cualquier otra inteligencia creada.
¿Siente ahora pesar, esa madre que en gloria está, de haber entregado su vida a su Hacedor? ¿Desea ahora haber vivido la vida del moralista y haber disfrutado por un tiempo algunos de los placeres del pecado? Si un rubor de vergüenza puede arder en el rostro de los habitantes del cielo es cuando piensan en el inagotable amor de Dios por ellos y su propia e injustificable ingratitud.
La lámpara de los moralistas puede servir para alumbrar sus pasos hasta el lecho de la enfermedad, pero podemos tener por seguro que tan pronto como aparezca la muerte, incluso en la distancia, su llama se debilitará y después expirará. No habrá nada que guíe su senda por el “valle de sombra de muerte” (Sal. 23:4), sino los relámpagos de la ira divina, los reflejos del lago que arde por siempre.
La senda del cristiano por el valle oscuro se alegra primeramente con el amanecer del Sol de Justicia. A medida que va avanzando, más llano se hace el sendero y más deslumbrante el fulgor, hasta que por fin entra en el cielo, donde no hay “necesidad de sol… porque la gloria de Dios [lo] ilumina” (Ap. 21:23).
Tomado de Mothers of the Wise and Good (Las madres de los hijos sabios y buenos), Solid Ground Christian Books, www.solid-ground-books.com.
_____________________________________________
Jabez Burns (1805-1876): Teólogo y filósofo inglés no conformista, nació en Oldham, Lancashire, Inglaterra.