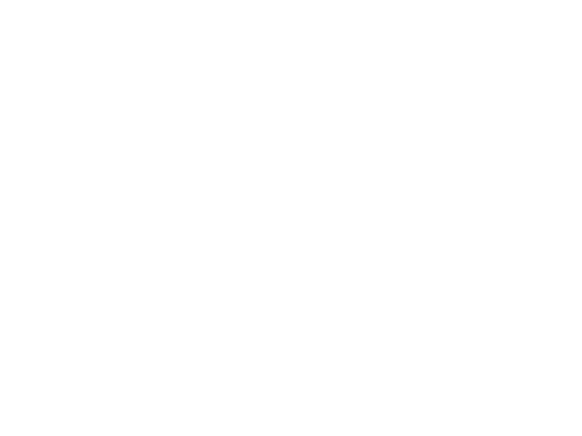Un amigo me hace entrega de un cheque para el orfanato, y dice lo siguiente: «Páguese a la orden de C. H. Spurgeon la cantidad de $ 10.» Su nombre es digno de confianza y su Banco es válido, pero su amabilidad no me servirá para nada hasta que yo no haya firmado al dorso del cheque. Es un hecho muy sencillo, pues no tengo mas que firmarlo y el Banco me lo paga, pero la firma es algo imprescindible.
Hay muchos nombres mucho más nobles que el mío, pero no se puede usar ninguno de ellos en lugar del mío. Si yo pusiese el nombre de la reina no me serviría de nada. Si el Ministro de Hacienda pusiese su firma al dorso del documento sería inútil. No me queda más remedio que estampar mi firma v, de la misma manera, cada uno, personalmente, debe aceptar, adoptar y avalar la propia fe personal, o de lo contrario no derivará ningún beneficio.
Si fuese usted capaz de escribir líneas como las que escribió el poeta Milton, o superar a Tennyson en versos de alabanza al generoso benefactor, de nada le serviría. El más refinado lenguaje de los hombres o de los ángeles no contaría para nada, pues lo que resulta absolutamente indispensable es la firma de la persona que recibe el cheque. Por muy maravilloso que resulte el dibujo hecho por el lápiz del más artista al dorso del cheque, de nada serviría que lo hubiese hecho, pues lo que se requiere es un nombre sencillo, y no aceptarán absolutamente nada en lugar de ese nombre. Hemos de creer en la promesa de manera individual, y decir que sabemos que es verdad, o de lo contrario no obtendremos ninguna bendición. Ninguna obra buena, ni ninguna ceremonia, ni sentimientos piadosos podrán ocupar el lugar de una fe sencilla. «Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan.» Algunas cosas pueden ser o no ser, pero ésta sí debe de ser.
Se puede decir que la promesa aparece bajo los siguientes términos: «Prometo pagar a la orden de cualquier pecador que esté dispuesto a creer en mí la bendición de la vida eterna. » Es necesario que el pecador firme su nombre al dorso del cheque, pero no se le pide nada más. Cree en la promesa, va con ella ante el trono de la gracia, y espera recibir la misericordia que le ha sido garantizada. Obtendrá esa misericordia, sin falta, porque está escrito: «El que cree en el Hijo tiene vida eterna», y así es.
Pablo creyó que todos los que estaban con él en el barco escaparían porque Dios se lo había prometido. Él aceptó la promesa como algo sobradamente seguro y actuó de acuerdo con ella. Él se mantuvo tranquilo durante la tempestad, dando a sus compañeros consejos sabios y sensatos en cuanto a poner fin a su ayuno, y en general actuó en todo como una persona que estaba segura de que saldrían con bien de aquella tempestad. Por lo tanto, trató a Dios como debía de hacerlo, con una confianza ciega. A un hombre íntegro le gusta que confíen en él, y le dolería ver que los que le rodeaban le tratasen con desconfianza. Nuestro Dios es fiel y está celoso de su honor y, por lo tanto, no puede soportar que los hombres le traten como si fuese un Dios falso. Si hay un pecado que provoca la ira de Dios por encima de los demás, es la incredulidad, pues es algo que toca lo más querido por él y le hiere hasta lo más profundo. Lejos esté de nosotros perpetrar semejante mal en contra de nuestro Padre celestial; creamos en Él a pies juntillas, sin poner límites a una absoluta confianza en su palabra.
Pablo admitió abiertamente su confianza en la promesa. Bueno sería que nosotros hiciésemos lo mismo. Precisamente vivimos tiempos en los que hace mucha falta dar un testimonio atrevido y directo acerca de la verdad de Dios, y si así lo hacemos resultará de un profundo valor. La duda nos rodea por todas partes, pues de hecho hay pocas personas que crean de verdad. Hubo un hombre llamado George Müller, y él creyó que Dios era capaz de ocuparse de las necesidades de dos mil niños, pero este hombre era un caso más bien único. «Cuando venga el Hijo del hombre, ¿hallará fe en la tierra? ». Por tanto es necesario que hablemos abiertamente. La infidelidad es un reto para nosotros, pero no debemos permitir que nos fallen las fuerzas, sino acercarnos al gigante con la honda y la piedrecilla de nuestra experiencia y que nuestro testimonio sea impávido. Dios mantiene lo que ha prometido y nosotros lo sabemos muy bien. Nosotros nos atrevemos a dar fe de cada una de sus promesas. ¡De hecho las defenderíamos con nuestra propia vida, si fuese preciso! La palabra de Dios permanece para siempre, y nosotros somos testigos fieles de que así es, cada uno de nosotros, los que somos llamados por nuestros hombres.
Extracto del libro «Segun la Promesa» de C. H. Spurgeon